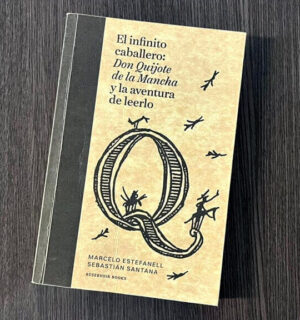(Segunda parte: 1605-1616)
Por Marcelo Estefanell ///
"Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. Este digo, que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje al Parnaso… y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño."
Fragmento del prólogo de Novelas ejemplares, 1613
Cuando Cervantes publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (enero de 1605) tenía 57 años y hacía 20 que no editaba nada importante. A esa edad —y en esa España de comienzos del siglo XVII—, tener 57 años era superar la expectativa de vida de entonces; en su caso, además, suponía haber sobrevivido a la guerra, a la prisión, a los trabajos ingratos, a excomuniones, a más cárcel y a otras desgracias.
La España de entonces se enorgullecía de poseer un imperio en donde jamás se ocultaba el sol. Y era verdad. Fue en el reinado de Felipe III (1598-1621) que la corona española alcanzó su máxima extensión territorial.
Lo que jamás pudieron entender las autoridades de la época —y menos nuestro apreciado escritor— fue por qué, pese a tener tantas colonias en el mundo entero y poder apropiarse de enormes cantidades de oro y de plata en las Indias Occidentales, eran cada vez más pobres.
Desde el siglo XVI los españoles comenzaron a vivir fenómenos inflacionarios incomprensibles para la época. Felipe II dio quiebra en 1575 (año que fue capturado Cervantes por los sarracenos) y tuvo que arreglar con sus acreedores, como las intendencias municipales nuestras, privilegios de cobro (parte de la renta del Estado) por extensos períodos.
Lo que los economistas modernos llaman “Enfermedad de Holanda”, o lo que hoy se denomina “La maldición de la materias primas”, es, en esencia, lo que le pasó a España en tiempos de Cervantes: básicamente, el fenómeno se produce cuando una nación tiene —repentinamente— un ingreso de divisas enorme fruto del descubrimiento de petróleo, de gas natural, o de metales preciosos; en consecuencia, se aprecia la moneda local, se encarece todo el mercado interno y se vuelven no competitivas sus exportaciones tradicionales. En aquellos tiempos, no se conocían en España las herramientas políticas y económicas para mitigar eso, como hoy lo son los fondos de inversión, los ahorros previsionales o los fondos de estabilización que se han creado en Noruega y en Kuwait, por citar dos ejemplos. En los hechos, a Cervantes y a sus contemporáneos les resultaba más barato comprar un paño importado de Flandes que una tela de Murcia. Así, la industria textil que llegó a ser importante hasta el reinado de Carlos V, alcanzó su mínima expresión en las décadas siguientes.
Por otra parte, los Felipes, acuciados por la necesidad de financiar sus guerras contra el imperio Otomano, contra Inglaterra y contra Flandes, no podían esperar las largas travesías desde América con la carga de oro y plata; entonces recurrieron —una y otra vez— a banqueros alemanes e italianos y tomaron créditos con intereses muy altos.
A fines del siglo XVIII, el erudito Luis José Velázquez, Marqués de Valdeflores, denominó “Siglo de Oro Español” a la época de Cervantes, cuando en verdad, desde el punto de vista poblacional, económico y social, de oro tenía poco y nada: vivían en crisis permanente, los campesinos emigraban a las ciudades y a las colonias, la producción local iba desapareciendo o no tenía valor (con los doscientos y noventa maravedís y medio que costaba un ejemplar del Quijote se podían comprar ocho docenas de huevos o cuatro gallinas); por si esto fuera poco, la peste bubónica hizo estragos en varias regiones de la península. Don Miguel, incluso, a través de don Quijote sostiene que estaban viviendo un tiempo de hierro:
—Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados —le dice el Caballero de la Triste Figura a unos cabreros—, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío.
Don Quijote mismo, en tanto Alonso Quijano el Bueno, no es otra cosa que un hidalgo pauperizado cuya producción tiene escaso valor o, simplemente, se volvió nula. A los hidalgos, encima, no les tentó ser burgueses: cuatro siglos de reconquista, grandes descubrimientos del otro lado de los mares y una contrarreforma temerosa de las nuevas ideas, afianzaron concepciones feudales anacrónicas mientras en Inglaterra nacía el capitalismo. En esas condiciones, los hidalgos estaban condenados a aferrarse a su condición de terratenientes con sus caballos y sus ganados, aun a riesgo de desaparecer. Al mismo tiempo, los petimetres de la corte, los miles de conventos y monasterios con sus centenares de miles de frailes, curas, monjes y monjas, acentuaron el cerrojo ideológico, conservador e improductivo del reino.
Esa era la España de Cervantes cuando llega a un acuerdo con su editor, el señor Francisco de Robles, y le cede los derechos de Don Quijote por la suma de 1.500 reales (un obrero ganaba alrededor de 4 reales al día). Ambos, a su vez, confían en el impresor madrileño Juan de la Cuesta para que se haga cargo de la publicación.
Mal que les haya pesado a Lope de Vega y sus amigos, el éxito editorial del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha fue tan rotundo que, luego de la primera edición (enero de 1605), aparecen copias “piratas” en Lisboa, Valencia y Zaragoza. El editor Francisco de Robles parecía esos inspectores de Agadu de nuestros tiempos que andan como moscardones los fines de semana para comprobar si en las fiestas se pagó el canon al derecho de autor. En fin, el pobre Francisco corrió de acá para allá para intentar proteger sus intereses; porque el hombre tenía los derechos de la obra acotados al reino de Aragón, Castilla y Portugal, nada más. Tuvo que ir hasta Valencia y hacer un acuerdo con el “pirata” de esa localidad repartiéndose el mercado en partes iguales. Pero diez años más tarde, para el segundo tomo de las aventuras de nuestro caballero andante, Robles demostrará que aprendió la lección, y lo pauta el hecho de que el permiso de impresión que tramita ante las autoridades de la corte abarca, esta vez, a todo el reino de España.
Pero volvamos por un instante al impresor Juan de La Cuesta: el tipo tuvo que trabajar a marcha forzada todo ese invierno de 1605 para sacar una segunda edición: el éxito de las ventas como por la necesidad de corregir innumerables errores atribuibles tanto al autor como a sus operarios lo llevaron a esforzarse muchísimo. Para abril ya estaba la segunda versión en el mercado.
Cinco reimpresiones en una España que en el último lustro había perdido 2 millones de habitantes por la peste bubónica que ingresó por Bayona en 1598; cinco reimpresiones oficiales en un Madrid que, por esas fechas, contaba con 170.000 habitantes y el Reino de Aragón, en su conjunto, no sobrepasaba los 350.000. Cinco reimpresiones y varias ediciones piratas en una España donde sólo el 30 % de la población sabia leer, aún hoy causa asombro.
Nunca antes ni después, una novela iba a tener el éxito que tuvo Don Quijote. A excepción de la Biblia, la máxima novela de Cervantes sigue ostentando el récord de la obra más editada hasta nuestros días. Gracias a los burócratas de la época sabemos que vinieron para América 200 ejemplares de la primera edición y varias partidas más de las siguientes pero, desgraciadamente, hasta nuestros días, solo se conserva un ejemplar en Méjico.
Otro dato interesante que pauta el éxito de la obra surge al comprobar que en 1611 Don Quijote fue traducido al inglés, en 1614 al francés y en 1617 al italiano; por eso uno puede imaginarse la satisfacción de Cervantes cuando en boca de su personaje pone estas palabras: "(…) y así, por mis valerosas, muchas y cristianas hazañas —dijo don Quijote— he merecido andar ya en estampa en casi todas o las más naciones del mundo. Treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia, y lleva camino de imprimirse treinta mil veces de millares, si el cielo no lo remedia".

Don Quijote, por Hermenegildo Sábat, 2009, técnica mixta sobre papel. Ampliar (+)
Cervantes lo intentó todo y, sin saberlo, resumió en su persona al español alfabeto e inquieto que fue y, como buen hijo de su tiempo y de su circunstancia, a través de su obra literaria podemos comprobar su capacidad intelectual y artística para asumir esa época de grandes cambios con todas sus contradicciones, con sus virtudes y con sus falencias.
Aun así, las desgracias lo persiguieron. No pudo disfrutar de su éxito editorial por mucho tiempo cuando el 27 de junio de ese memorable 1605, Cervantes y su familia terminan en la cárcel como consecuencia de la muerte dudosa de un tal Gaspar de Espeleta en la puerta de la vivienda donde residían en Valladolid. Don Miguel, sus hermanas y su hija natural, a quien los vecinos llamaban “Las Cervantas”, pasan unos días prisioneros hasta que el juez los libera por falta de pruebas. Pero en el barrio las malas lenguas no pararon de hablar y decir que las mujeres del escritor “vivían de los favores a los hombres”.
En 1608 lo sabemos viviendo en Madrid, en el barrio de Atocha. A partir de entonces su vida seguirá de mudanza en mudanza, puesto que durante 1611 residió en Esquivias, el pueblo de su esposa y, más tarde, regresaron a Madrid. Por documentos fidedignos sabemos que estuvo en Alcalá de Henares 1613, la ciudad donde nació, y allí tomó el hábito de la Venerable orden tercera de San Francisco. Nuestro escritor, a medida que envejecía, se fue poniendo cada año más religioso.
Lo notable es la concentración y volúmen de obras que publica en los tres años últimos de vida: Novelas ejemplares (1613), Viaje del Parnaso (1614), Ocho comedias y ocho entremeses (1615) y la segunda parte del Quijote (1615). Confiará nuevamente en su editor Francisco de Robles y en los operarios y la viuda del impresor Juan de la Cuesta para publicar su obra.
Su esposa, Catalina Salazar, se encargará de publicar la obra póstuma de don Miguel: Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Lo singular de esta última novela es cómo muestra el autor su consciencia del fin de su existencia, tanto en la dedicatoria al Conde de Lemos "(Puesto ya el pie en el estribo, /con las ansias de la muerte, /gran señor, ésta te escribo)", como en el prólogo, anuncia su fin: "Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida!".
En nuestro caso, simples y celosos lectores, nos quedan sus textos y la novela que nos convoca a festejar el cuarto centenario del Caballero de la Triste Figura, o el Caballero de los Leones, para todos don Quijote, quien junto a Sancho se convirtieron en mis amigos literarios y en el espejo dónde podemos reflejarnos con nuestras miserias y con nuestras riquezas.
Vale.
***
Viene de…
El Quijote en diez clicks, por Marcelo Estefanell