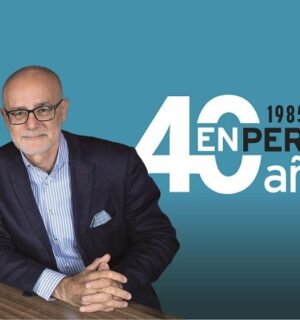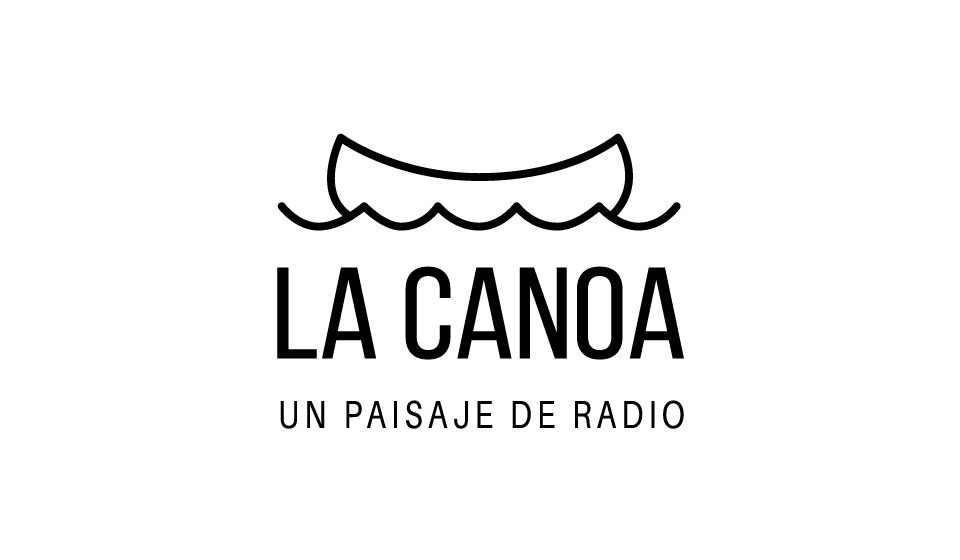Por Rafael Mandressi ///
@RMandressi
Nací un 23 de abril. El dato es totalmente irrelevante, incluso para mí mismo, excepto cuando llega el día y me recuerda que la cosa sucedió hace ya más de medio siglo. A veces, porque uno tiene la debilidad de hacer concesiones a la tontería, me digo que no es una fecha cualquiera. Desde 1996, es el Día Internacional del Libro, y no vale relativizarlo diciendo que todos los días del año son el día de algo.
No es lo mismo el libro, dicho sea con todo respeto, que el atún o los asteroides, que también tienen sus días mundiales debidamente registrados en el calendario de Naciones Unidas.
El 23 de abril es, además, el día del idioma español y de la lengua inglesa – así figuran oficialmente: el español es un idioma, y el inglés una lengua. La razón por la cual se estableció esa fecha es la misma que llevó a elegirla para el día del libro, a saber la muerte, en 1616, de Cervantes y de Shakespeare. Sólo que ninguno de los dos murió el 23 de abril: Cervantes expiró el 22, y Shakespeare se nos fue cuando en Inglaterra todavía regía el calendario juliano, es decir el 3 de mayo en realidad. Afortunadamente, queda Inca Garcilaso de la Vega para justificar la efeméride, ya que al parecer sí murió un 23 de abril, también en 1616.
Más allá de las festividades internacionales y desde mucho antes, Uruguay tiene su propio día del libro. En 1939 se decidió fijarlo el 26 de mayo, es decir anteayer, cuando se cumplieron 202 años de la inauguración, en el desaparecido Fuerte de Montevideo, de la institución que hoy se llama Biblioteca Nacional. Ese es el acontecimiento que se conmemora, con el siempre inobjetable y uruguayísimo condimento de mármol artiguista: “sean los orientales tan ilustrados como valientes”.
Un día semejante, en Uruguay o en el mundo, tiene entre otros el propósito declarado de promover la lectura y, aunque se insista un poco menos en ello, el consumo de libros. En otras palabras, es también, en cierto modo, el día de la industria editorial, lo cual no tiene nada de malo, por cierto. Al contrario: permite recordar que un libro no es solamente el íntimo lugar de encuentro entre un lector y un autor, sino un objeto material en cuya producción y circulación intervienen muchas personas. En rigor, todo libro es de autoría colectiva, y el nombre de quien aparece como autor es el de uno de sus hacedores, al que hay que agregar el de los editores, correctores, impresores, diseñadores, e incluso distribuidores y libreros, toda gente que toma decisiones sobre la manera concreta en que ese objeto impreso llega a manos de sus lectores.
Los lectores también toman decisiones, por supuesto, y los modos de leer, de apropiarse de un texto, de darle un uso, siguen transformándolo. La palabra viene bien, porque un libro es eso, en definitiva: una forma. O, mejor dicho, varias formas. Estamos acostumbrados a una de ellas, el códice. Aunque la palabra se suele usar para referirse a los libros manuscritos, técnicamente designa los que se componen de hojas separadas, cosidas o pegadas entre sí y encuadernadas. Pero un libro es (o era) también un volumen, es decir un rollo o un conjunto de rollos, de papiro o de pergamino.
Leer un volumen es por lo tanto desenrollar, en general verticalmente. Lo hemos vuelto a hacer: en la pantalla de una computadora, de una tableta o de un teléfono celular. Y allí aparece, desdibujándose un poco, la idea de promover la lectura, como si hiciera falta un día para incitar a las personas a retomar un hábito en presunto declive, cuando probablemente nunca antes se haya leído tanto. No es lo mismo, se objetará quizá y con algo de razón. El soporte físico cuenta. Sin duda. Dígase entonces que el día del libro busca promover la lectura de libros, que está muy bien. Mejor aún estaría explicar más y mejor qué es un libro, insistiendo por ejemplo en lo inconveniente que resulta mutilar un objeto que fue pensado y producido como una unidad, y abandonar, por poner un caso, la extendida práctica docente de dar a leer capítulos o subcapítulos a estudiantes que reciben así cuerpos desmembrados en el mostrador de una fotocopiadora o los descargan en formato PDF.
Ese es apenas uno de los muchos capítulos, valga la metáfora, de una empresa considerablemente más amplia, para la que no alcanzan las celebraciones anuales. Se trata, en el fondo, de conocer y hacer conocer el funcionamiento de la cultura escrita, sus reglas, sus exigencias, sus reverberaciones en el aire denso, electrizado por el placer y el trabajo que dan, o debieran dar, esas actividades humanas que llamamos leer y escribir.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 28.05.2018
Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.