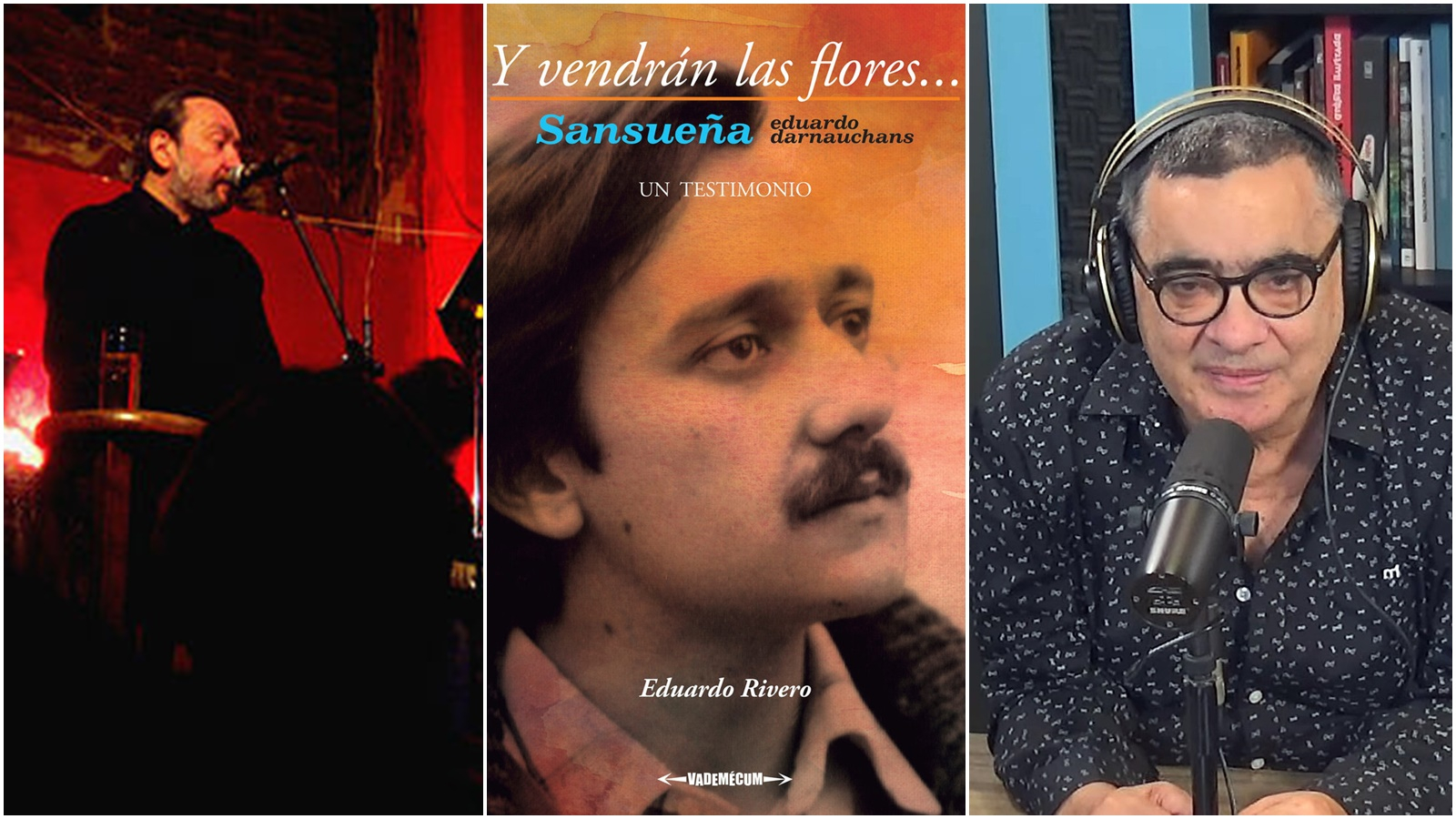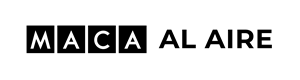Por Rafael Mandressi ///
@RMandressi
Como muchos, soy poseedor de un disco duro externo en el que acopio archivos digitales. En mi caso de dos tipos: por un lado, música –allí respaldo, en particular, unos 4.000 tangos, es decir mi memoria afectiva– y, por otro lado, textos: esencialmente libros impresos entre los siglos XVI y XVIII, o sea material de trabajo. Unos 10.000 libros en total, cuyo número va creciendo con el tiempo, a medida que las bibliotecas del mundo digitalizan sus fondos de dominio público y los ponen a disposición en línea.
Todo eso está muy bien, me permite trabajar a distancia, me ahorra tiempo, me permite, en un viaje en tren y mientras escucho a Goyeneche con Troilo, tener los escritos de los médicos de 1540 o 1720 con los que dialogo desde hace unos veinte años. ¿Cómo quejarse, cómo asumir un tono entre aristocrático y reaccionario para despreciar una herramienta extraordinariamente útil, aunque no posea todas las virtudes que un entusiasmo tecnológico a veces un poco primario le atribuye?
La defensa del libro impreso ante la irrupción y el desarrollo del soporte digital tiene a veces, es cierto, un tufo retrógrado, un aire de combate de retaguardia, cuando no de miopía histórica. Habría que mirar, se supone, hacia dónde vamos, abrazar el futuro que anuncia el presente y no cultivar el apego por cosas que agonizan y que irremediablemente morirán. Ocurre sin embargo que las crónicas de muertes anunciadas olvidan a menudo la persistencia de la memoria y relatan ficciones lineales, donde sopla el viento simplista del remplazo de lo viejo por lo nuevo. La eternidad no existe, pero tampoco existen un hoy de ruptura ni un mañana de tabla rasa.
Son historias que nos contamos, creyendo que el mundo funciona sin acumular, vaciando los placares de la cultura que vienen a ocupar otras ropas, menos usadas o a estrenar, como si ese espacio fuera rígido y se midiera en metros cúbicos. El libro impreso tiene algo más de 500 años, y se ha dicho y escrito que su aparición fue una revolución. No lo fue, si por revolución se entiende un salto hacia otro tiempo que deja atrás, por completo, el tiempo anterior. La imprenta de tipos móviles no clausuró la era del manuscrito: adoptó sus formas, convivió con él y vino a sumarse, como una nueva tecnología, a la producción de objetos capaces de materializar las realizaciones de otra tecnología, mucho más antigua, la escritura.
Esos objetos impresos que llamamos libros no están llamados a perecer a manos de otra revolución que tampoco es tal, a pesar del afecto que parece tenerse por el uso de esa palabra mítica, cuyo empleo insistente no hace más que delatar una mirada sin historia y anonadada por lo que se le aparece como una aceleración de la novedad. Los nacimientos pueden a veces ser abruptos, pero las muertes, en cambio, suelen ser lentas.
Más aún: los recién nacidos quizá mueran antes que los viejos. Las primeras ediciones impresas de El Quijote o del Mensajero sideral de Galileo Galilei siguen estando allí, al igual que las del Atlas de Mercator y de los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, por no hablar de la Biblia de Gutemberg. Todas esas obras están digitalizadas, y se las puede leer en una pantalla. Bienvenido sea, pero el archivo digital no va a durar cinco siglos ni la lectura en una tableta o sucedáneos es igual: los cambios de forma material cambian el uso y cambian, por lo tanto, la manera de apropiarse de un texto.
Ahí está el punto, después de todo: no hay razón para pensar que objetos diferentes, con usos diferentes, que producen efectos diferentes, sean intercambiables y que uno de ellos deba, en consecuencia, sustituir al otro. Se acomodarán, distribuyéndose un espacio reorganizado y más amplio, con estanterías para los unos y almacenamiento electrónico para los otros, sin pretender que uno pueda llevar una biblioteca entera de material impreso en el bolsillo, ni que pueda dejar una flor seca en un disco duro externo.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 27.02.2017
Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.