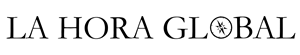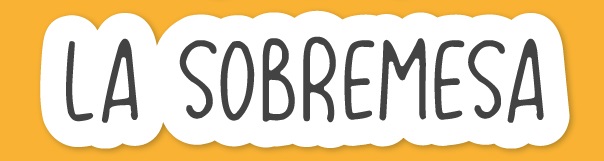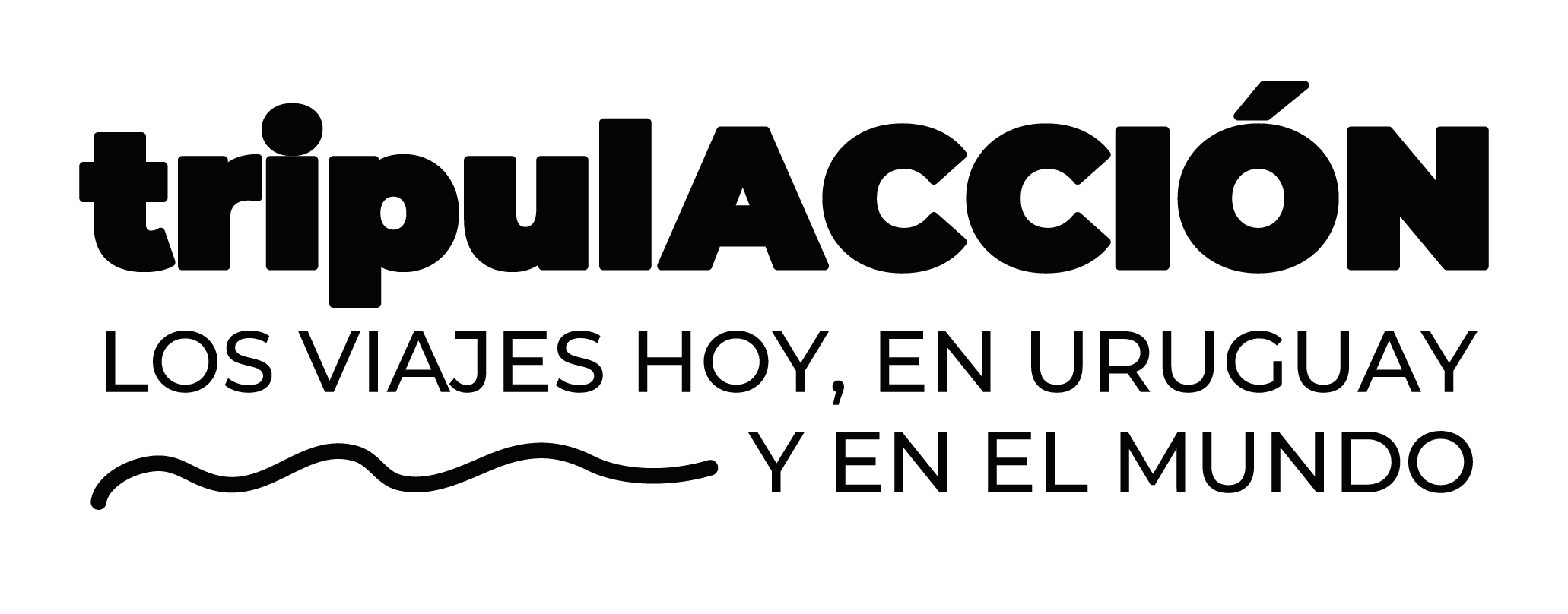EC —¿Ha ocurrido eso? ¿Efectivamente se ha ido afinando en el manejo más eficiente de los recursos?
DP —Es un comentario acertado, sensato. En cualquier reforma que haga, usted planifica algo o se imagina determinada realidad al montarla, y después hay que ir acomodando, ajustando los efectos de esa reforma. Pensamos que hasta acá ha habido un mojón importante: se han incorporado universos que antes no tenían asistencia, eso ha provocado una demanda asistencial diferente en el sistema mutual, que tuvo que acomodar tanto su infraestructura edilicia y de servicios como su infraestructura humana a casi 400.000 personas que ingresaron por esta vía. Por lo tanto tenemos una primera etapa de acomodamiento, que es paulatina y que tiene que ir acompañada de una segunda etapa en la que evaluemos las cosas y tomemos los cursos de rectificación necesarios, tanto a nivel asistencial como a nivel financiero.
Precisamente, ahora estamos hablando de la rectificación que tiene que haber en las cápitas, nuestro principal componente de ingresos, para que la reforma sea sustentable económicamente en el tiempo. Hay otros ámbitos y otras dimensiones de la reforma en los cuales tenemos que introducir cambios, porque los cambios en la reforma son casi permanentes, como decía Caetano, porque hay que incorporar nuevos procedimientos, nuevas técnicas, y no quedarnos retrasados respecto a otros países.
EC —¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la evaluación? ¿Que se va lento en esa evaluación?
DP —Se va a los ritmos a que se puede ir en Uruguay. Después del primer impulso que tuvo la reforma en la primera administración de Vázquez, en la administración de Mujica, a partir de 2012, se empezaron a evidenciar los problemas que mencioné. Se ha avanzado en lo sanitario pero queda todavía mucho por avanzar. Por eso también el reclamo de los gremios que le han hecho llegar al presidente Vázquez algunas iniciativas para profundizar aspectos de la reforma, entre ellas reevaluar los recursos necesarios para que el sistema sea sustentable.
EC —¿Cómo juegan acá las metas? Ayer decía un oyente, Pablo, de Maldonado: “Las instituciones corren tras las metas que impone el Gobierno porque perciben fondos si las cumplen. Pero ahí se pierde la calidad. Es como que se pretenda que un destajista haga su trabajo lo mejor que sabe, cuando no se le paga por hacerlo bien tanto como por hacerlo rápido”.
DP —El tema de las metas es otra discusión. Si bien el objetivo puede ser compartible, los costos asociados a la implementación de esos objetivos muchas veces están por encima de lo que se cobra por la meta cumplida.
EC —Recordemos algún ejemplo de metas.
DP —Hay metas asistenciales, por ejemplo el control del embarazo. Las instituciones tienen que hacer controles de embarazo, tantos controles antes del parto. Muchas veces tienen que hacer un esfuerzo muy grande para que la embarazada acuda a la mutualista a hacer el control, no estaba la cultura implementada, se hacían muchos menos controles de los exigidos. Por lo tanto eso creaba, crea, todo un sistema administrativo. Lo mismo pasa con otras metas. Hubo una meta de capacitación en su momento, había que capacitar a todo el mundo y el esfuerzo administrativo era muy grande. Y las empresas tuvieron que engrosar su plantilla administrativa para lograr la meta, cobrar un dinero y sobre todo resarcirse de los costos de lograr la meta.
La meta puede ser un mecanismo perverso porque ninguna empresa, precisamente porque están en competencia, quiere dejar de cumplir las metas, porque es un aspecto que las certifica en calidad y en el cumplimiento de objetivos. Por lo tanto algunas podrían decir “con esta meta pierdo dinero, no la hago”, pero para su imagen en el mercado no estaría bien. Hay una serie de complejidades.
EC —No sé cómo se arregla esto. Tal como lo describe, el problema de las metas es insoluble.
DP —Estas cosas se arreglan, como muchas cosas en las que hay diferencias, con un diálogo permanente entre las autoridades y los gestores. Y ese diálogo no es fácil, nosotros pretendemos que sea continuo y que sea un diálogo, no un tema de imposición. Muchas políticas sanitarias terminan, vía metas o mediante algún otro recurso, siendo imposiciones porque las empresas no tienen más remedio que aplicarlas.
***
EC —Ocho de las once instituciones de asistencia médica colectiva se han declarado en déficit. ¿Desde cuándo, qué antigüedad tiene ese déficit?
DP —Ese déficit se arrastra del año 2012 al 2015 incluido. Es un déficit operativo, no es el de la última línea del balance. Es comparar los costos asistenciales con los ingresos genuinos de las instituciones.
EC —¿Qué consecuencias puede tener en esas instituciones?
DP —En cualquier sector de actividad, usted agarra cualquier empresario de cualquier rubro y lo que más lo preocupa es mantener un resultado operativo positivo. Entre otras variantes, porque el valor de una empresa va de acuerdo al flujo positivo de fondos que genera. No hay sector de actividad en el que se pueda trabajar con un déficit operativo permanente. Cuando usted tiene déficit operativo el remedio más fácil es endeudarse, tomar los pasivos y con ese dinero compensar los gastos corrientes que se van generando. Pero eso tiene un límite, porque en algún momento hay que empezar a pagar los pasivos, por lo tanto si el resultado sigue siendo deficitario nunca se puede pagar los pasivos y ahí se duplicó el problema.
La salud tampoco puede trabajar con déficit operativo. En algún momento tiene que empezar a generar un flujo positivo para que sus acreedores, e incluso sus propios afiliados, sus propios trabajadores, vean que la empresa es solvente y que va a honrar sus deudas. En algún momento hay que estabilizar el sistema, y para eso o se aumentan los ingresos, que es lo que estamos discutiendo ahora con el Poder Ejecutivo, o se tienen que evaluar las prestaciones que se otorgan, es decir, los costos.
EC —Ustedes reclaman un aumento de 4 % de lo que el Fonasa les paga a las mutualistas. El Gobierno por otro lado quiere bajar 2 % ese aporte. ¿Cuánto juega en esta discusión el déficit que el Fonasa mismo viene acumulando y que crece? El año pasado fue de US$ 362 millones.
DP —Una precisión. Se habla de déficit, pero el déficit del Fonasa no es tal. Una primera fuente de financiamiento del sistema de salud son los aportes que las empresas y los trabajadores hacemos al Fonasa. Pero esos fondos no son, y no fueron desde el inicio de la reforma, suficientes para el nivel asistencial. Entonces la otra fuente de financiamiento que existe es Rentas Generales. Eso es lo que se conoce como déficit, pero yo hablaría de la otra fuente de financiamiento del sistema.
EC —Usted dice que es una fuente que siempre estuvo prevista.
DP —Siempre estuvo prevista, desde el inicio del sistema.
EC —Pero ¿estuvo previsto que creciera, que fuera teniendo el aumento que ha venido teniendo?
DP —Ahí viene la discusión de fondo. Cuando se arma el Fonasa usted asume con Rentas Generales buena parte del financiamiento, por lo tanto tiene que administrarlo. Cuando tiene que administrar esos fondos que dedica a la salud va a tener una presión, que es la demanda asistencial creciente. Esa demanda asistencial creciente puede compensarse en un ciclo económico beneficioso: si aumenta el empleo, aumenta el salario, aumentan los fondos del Fonasa que vienen de la población. Pero cuando es contracíclico se necesitan más fondos de la comunidad para financiar el Fonasa. Es lo que está pasando ahora, se revierte el ciclo económico, puede aumentar el nivel de desempleo, baja el salario real. Por eso aumenta, además de lo que es inercial del sistema, que es la mayor demanda asistencial, porque tenemos una población envejecida y los procedimientos son más caros, esa presión va a ser permanente. Entonces el Gobierno tiene que administrar esos fondos y le reclama al sector privado que la gestión sea lo más eficiente posible. Digamos que es una tensión inevitable por cómo fue creado el sistema.