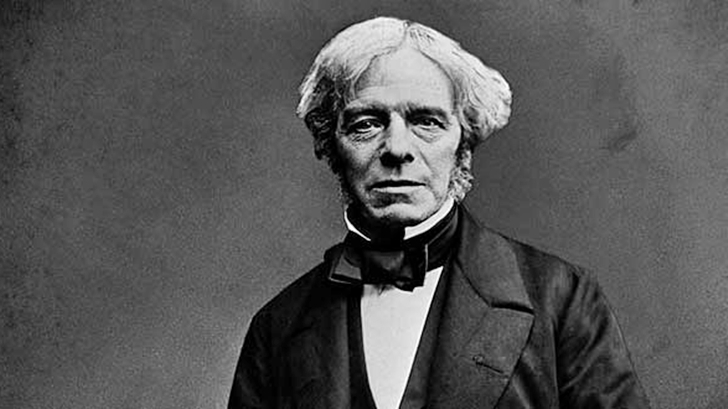Por Helena Corbellini ///
Voy a hablarles de la mágica noche de San Juan o Sant Joan, como le llaman en Catalunya. En estas comarcas donde a través de los siglos se han superpuesto y coexistido religiones y lenguas, la celebración agrícola del solsticio de verano fue asimilada al nacimiento del apóstol Juan. En la noche del 23 de junio, toda la gente se prepara para festejar: no puede faltar un pan llamado “coca”, se hacen hogueras en las playas, montañas y valles, la gente se embriaga de vino y alegría y baila hasta el amanecer. También hay una costumbre fatal para los oídos: los niños hacen estallar petardos para mi pesar y el de los perros. Esa batahola de San Juan convoca a todo el mundo, pero este año que va pasando al son de la covid, los festejos fueron prohibidos y acatamos sin rechistar. Una lástima que no prohibiesen también los petardos. Se podía cenar en familia o con amigos, con la mas-ca-ri-lla pues-ta o a dos me-tros de dis-tan-cia (acabo de arme cuenta que son dos versos octosílabos, a ver si los memorizamos). En esta región, la celebración más bella (que también fue ahora prohibida) transcurre en los Pirineos: cada año grupos de personas cargando grandes antorchas sobre sus espaldas, ascienden a las cumbres donde arde una fogata madre. Allí la encienden y, en fila, comienzan el descenso. A lo largo del camino prenden nuevas fogatas, entonces, al oscurecer, un sendero de fuego brilla desde las cumbres a los pueblos. Cuando los portadores del fuego van llegando, la gente los aclama y ellos se apresuran, Justo antes de quemarse, lanzan la tea que conforma una hoguera. La tradición dice que a ese fuego hay que lanzar todo lo malo que hayamos acumulado durante el año y empezar de nuevo, con buenos deseos, ya purificados. También hogueras pequeñas arden en las calles, y a su alrededor la gente aplaude, canta y baila la sardana. Para que los deseos se cumplan hay que saltar sobre el fuego tres o siete veces. Esto lo viví en el Sant Joan del 2017 en los valles pirenaicos de Boí y Taüll. Este año, planifiqué pasarlo en Huesca, pero la pandemia derrumbó todos los planes. Había reservado una habitación en un alojamiento rural en un pueblito llamado Bonansa con ese, no como la serie farwest de los Cartwright. La posadera me llamó: “No creo que podáis venir. ¿Queréis cancelar?” Le respondí que esperaría y tuve suerte: las fronteras entre comunidades se abrieron un día antes. Nos hemos acostumbrado tanto a la quietud y el silencio, que por aquí se amargaban: “vienen los de Barcelona”, como si acercaran los piratas. “Que vengan, yo me voy a la montaña”. Cuatro horas de coche para recorrer 200 kilómetros, horas y distancias de conducir entre carreteras al borde del precipicio, laderas boscosas y cascadas de agua cayendo vertiginosas por el deshielo. Fuimos los únicos turistas en Bonansa, donde viven cuarenta personas. La posadera nos avisó que comiésemos en otro pueblo, porque el único restaurante de allí estaba cerrado. Y una parte fundamental de vagar por España, es la comida. Esas zonas altas de Lleida y Huesca son ganaderas, por eso el mejor plato es el cordero; unas costillitas tiernas y doradas, estaban en el menú del mesón de Pont de Suert. Unas curvas más y llegamos al alojamiento. Todos los pueblos tienen un casco antiguo, originado entre los siglos IX y XII, en el paisaje siempre asoma una construcción de piedra que puede ser un castillo, un monasterio, una ermita. La posadera nos recibió de rigurosa mascarilla y con un dispensador de desinfectante ante la puerta de la pulcra habitación. Esta daba a un jardín con rosas, que formaba parte del antiguo establo de la casa donde conservaba aperos y herramientas de labranza. Esa tarde caminamos hasta la ermita de San Roque. Al día siguiente, por los senderos tapizados de flores silvestres rosadas, blancas y amarillas, anduvimos entre robles, pinos, piar de pájaros y el tintinear de los cencerros de las vacas. Ya era Sant Joan, antes del anochecer fuimos al Monasterio de Santa María de Obárrena y al que llaman “uno de los pueblos más bonitos de España”: Roda de Isábena, una villa que levanta sus muros y su gran catedral en lo alto de un pico. Las estrechas calles de piedra estaban desiertas, solo se oía el trajinar en las cocinas de las casas. Se hizo de noche, y embargada por una fe austera y apacible, yo me empeñaba en celebrar este Sant Joan. Por la ruta encontramos un bar abierto y nos detuvimos. Las pocas mesas estaban ocupadas por gente del lugar que nos observaron curiosos. Ni siquiera había un tétrico televisor encendido, solo cantaba la corriente del río a nuestros pies. En esa armonía, brindamos: “Bona revetlla”. La mesonera comentó lo felices que habían pasado el confinamiento, no como la gente de Barcelona, “pobrecillos, encerrados en apartamentos”. La única molestia que ella había tenido, era un ruiseñor que antes de oscurecer, ya empezaba a cantar. Siempre con la mascarilla puesta, la mujer suspiró: “a ese ruiseñor le tiraría un zapatazo”. Y yo me imaginaba al rechazado Rubén Darío diciendo “yo soy aquel que ayer nomás decía”.
Helena Corbellini para el espacio Voces en la cuarentena de En Perspectiva.
***
Helena Corbellini (1959) es una escritora y profesora uruguaya. Entre sus novelas figuran La vida brava. Los amores de Horacio Quiroga (2007) y El sublevado. Garibaldi, corsario del Río de La Plata.
***
Foto: Bonansa. Aragón, España. Crédito: Flickr.