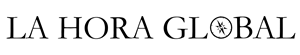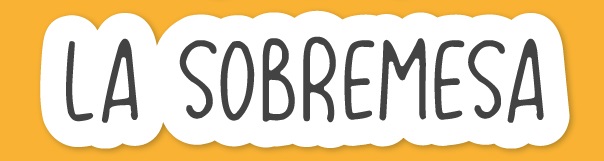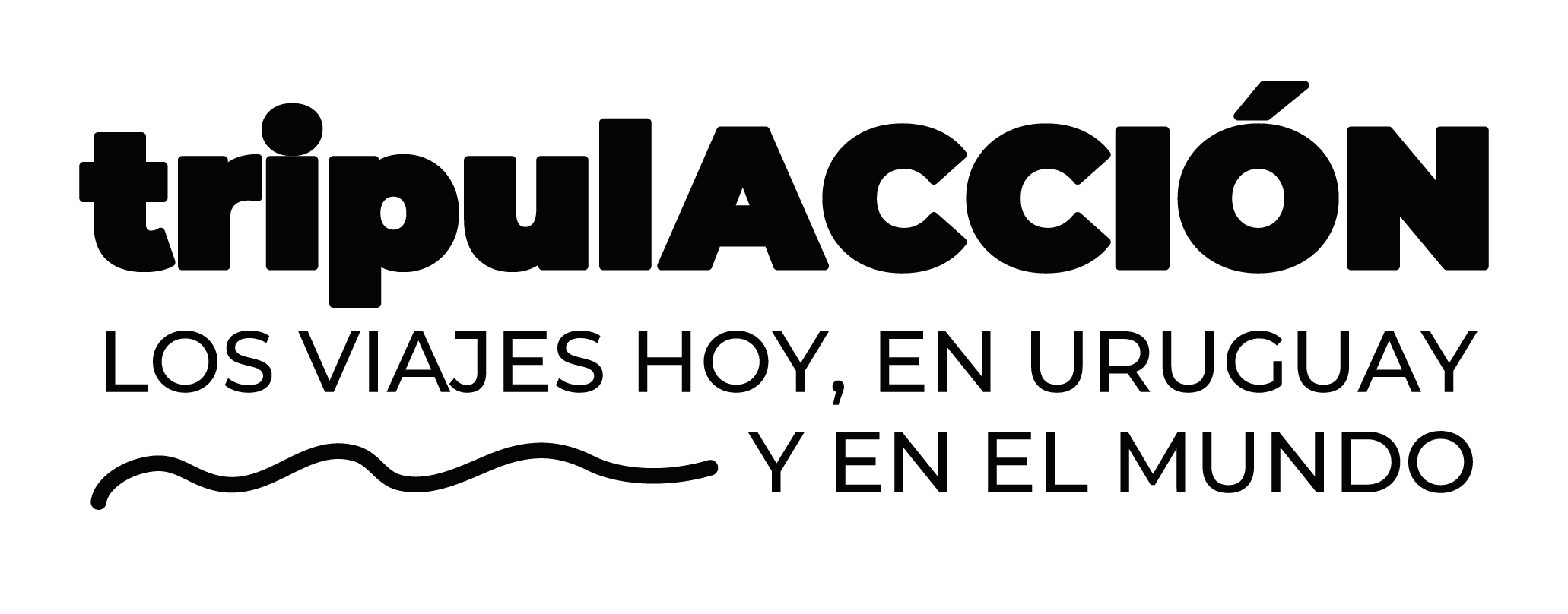Foto: Presidencia
EMILIANO COTELO (EC): La semana pasada el Poder Ejecutivo dio a conocer los lineamientos oficiales para las negociaciones en el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios.

La principal novedad de estas pautas pasó por la definición de tres franjas de trabajadores, según sus ingresos nominales, que tendrán ajustes de salarios diferenciales.
Las pautas se esperaban con expectativa por varios motivos: por sus implicancias en el poder de compra de los trabajadores, por sus efectos en los costos laborales de las empresas y por lo tanto en su vocación de contratar más trabajadores, y también por sus eventuales impactos sobre la inflación. Por eso, nos parece oportuno dedicar el espacio de análisis económico de hoy a examinar en detalle estos anuncios del gobierno y las perspectivas acerca de la ronda de negociación colectiva que se avecina.
Estamos en contacto con el economista Luciano Magnífico, gerente de Exante.
ROMINA ANDRIOLI (RA): Luciano, ¿te parece si empezamos repasando las principales características que tuvieron las pautas anunciadas por el gobierno?
LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Sí, perfecto. A ver, las pautas mantienen algunas características de rondas de negociación anteriores e introducen algunas innovaciones respecto a lo que observábamos en otras instancias.
Dentro de lo que se mantiene, los dos aspectos más destacados son la sugerencia del gobierno de que los acuerdos sean por un plazo de dos años y que los ajustes de salarios sean con frecuencia semestral.
Por su parte, en lo que tiene que ver con las innovaciones obviamente sobresale esta configuración definida de tres franjas de trabajadores según sus ingresos nominales, con características diferenciales en cada caso.
Vale aclarar que si bien este diseño representa una novedad respecto a lineamientos de rondas de negociación anteriores, desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Finanzas ya se había adelantado hacía varias semanas que tendríamos un esquema de este tipo.
RA: ¿Podemos repasar brevemente cómo son esas franjas y los lineamientos en cada caso?
LM: Claro. El primer nivel abarca a los trabajadores con ingresos nominales hasta los $ 38.950, que son alrededor del 30% de los trabajadores amparados por los Consejos de Salarios del sector privado. El segundo nivel va desde los $ 38.951 hasta los $ 165.228 (comprendiendo al 60% de los trabajadores) y el tercer nivel contempla a los trabajadores con ingresos nominales superiores a los $ 165.228 (que son el 6% aproximadamente).
No quiero aburrir a la audiencia repasando los porcentajes de todos los ajustes semestrales, por lo que solo voy a comentar los acumulados anuales en cada caso.
De acuerdo con los lineamientos, los trabajadores del primer nivel tendrían un aumento nominal de 7% en el primer año del convenio y de 6,4% en el segundo. Considerando una inflación que converge a la meta de 4,5%, eso supone un crecimiento del salario real de más de 4% en el conjunto del bienio para este grupo (2,4% el primer año y 1,8% el segundo).
Además, los trabajadores de este primer grupo contarían con dos correctivos por inflación, uno al término del primer año y otro al final del convenio. El correctivo a los doce meses se mediría con la inflación subyacente que calcula el INE, que excluye los precios de frutas y verduras y de los combustibles, e incluye un margen de tolerancia de 0,5%.
RA: ¿Cómo funciona ese margen de tolerancia?
LM: Recién mencionaba que la pauta sugiere un ajuste en el primer año para este grupo de 7%. Entonces, para que se aplique el correctivo al término de ese primer año, la inflación subyacente se debería ubicar por encima de 7,5% (es decir, el 7% más el margen de tolerancia de 0,5%).
En el caso del correctivo al final del convenio, las pautas sugieren que se emplee la inflación total observada en los 24 meses de vigencia del acuerdo y sin ningún margen de tolerancia. En ese sentido, para que se aplique este correctivo la inflación debería superar en el promedio de ambos años un nivel de 6,7% anual.
Para poner en contexto a la audiencia, la inflación interanual se situó en 4,6% en junio, apenas por encima de la meta de 4,5% y nuestras proyecciones apuntan a que permanezca en torno a esos niveles en los próximos dos años.
Por su parte, la inflación subyacente se ubicó en torno a 5,5%, 1 p.p. por encima de lo que recién comentaba para la inflación total, pero igual bastante baja para los parámetros históricos. Esta diferencia entre inflación subyacente e inflación total se explica porque en los últimos meses hubo muy poca inflación a nivel de los rubros más volátiles (típicamente frutas y verduras). En cualquier caso, nuestras proyecciones también apuntan a que la inflación subyacente tendería a ceder en los próximos meses.
Por lo tanto, en Exante pensamos que la probabilidad de que se tengan que aplicar los correctivos es bastante baja.
RA: Eso en lo relativo a la primera franja, que corresponde a los trabajadores con los salarios más bajos. ¿Cómo son los ajustes sugeridos para los otros dos niveles?
LM: Para la segunda franja de trabajadores las pautas sugieren un ajuste nominal de 5,9% en el primer año y de 5,2% en el segundo, lo que dejaría un crecimiento del salario real de 2% en el conjunto del bienio (siempre considerando que la inflación converja a la meta).
Este segundo grupo también contaría con un correctivo por inflación subyacente a los doce meses de iniciado el convenio, aunque en este caso con un margen de tolerancia de 1% y con un correctivo al final del convenio por la inflación total acumulada en el conjunto de los dos años.
Con esto, para que se aplicaran los correctivos en este grupo, la inflación subyacente debería superar a 6,9% el primer año (un ajuste nominal de 5,9% más el margen de tolerancia de 1%), mientras que para que se gatillara el correctivo final la inflación debería tener un promedio en los dos años del acuerdo de más de 5,5% anual.
Finalmente, para el tercer nivel, en el que se encuentran los trabajadores con mayores salarios, las pautas apuntan a ajustes nominales del orden de 4,5% en cada año y sin correctivos por inflación de ningún tipo en el convenio.
RA: ¿Y cómo evalúan ustedes en Exante estos lineamientos? ¿Estuvieron dentro de lo esperado?
LM: En términos generales y dadas las restricciones políticas, nos parece que las pautas son razonables y, de hecho, están relativamente en línea con lo que era nuestro escenario base.
Era esperable que viéramos lineamientos que contemplaran un crecimiento del salario real y un énfasis particular sobre la franja de trabajadores de menores salarios, que eran elementos que ya había adelantado el Poder Ejecutivo en las últimas semanas.
Dentro de las cosas más destacables está el uso de la meta de inflación como referencia para determinar los ajustes, con la ventaja de que la inflación efectiva se ubica esta vez en torno a esos valores, lo que creemos que puede colaborar en las negociaciones.
A su vez, si bien se incluyen correctivos por inflación para los primeros dos grupos y esos correctivos siguen siendo anuales, operan más bien como un seguro contra una evolución muy imprevista de la inflación. A como está el dólar y el panorama de inflación hoy, es poco probable que se apliquen.
RA: ¿Qué opinión les merece el hecho de que la última franja no tenga previstos aumentos en términos reales ni correctivos de inflación?
LM: Es un aspecto interesante. Que las pautas no contemplen incrementos igual no significa que estos trabajadores no vayan a tener aumentos reales en el período. Básicamente, lo que se hace es transferir esta decisión del ámbito sectorial al ámbito de empresa, en el que sabemos que si suben los salarios más bajos también hay balances internos que las empresas intentan cuidar y que pueden derivar en aumentos también para los trabajadores de mayor remuneración. Por tanto, el crecimiento del salario real de este grupo puede verificarse, pero no se hace mandatorio.
Es un aspecto de flexibilidad. De hecho, antes decía que las pautas están dentro de lo razonable dadas las restricciones políticas, pero es importante marcar que los aumentos reales que se plantean para los salarios más bajos igual son bastante relevantes para lo poco que está creciendo la economía… Eso es un riesgo.
RA: ¿Un riesgo para el empleo?
LM: Sí. Recién decíamos que para el grupo de trabajadores de salarios más bajos, las pautas implican un aumento del salario real de algo más de 2% promedio anual, si es que la inflación como esperamos permanece en torno a 4,5%.
Este ritmo de crecimiento del salario real está por encima del ritmo de expansión que ha mostrado la economía uruguaya en la última década (del orden de 1% anual) y está levemente por encima del crecimiento potencial que estimamos para nuestro país, que es de 2%. A su vez, en los últimos años hubo cierta creación de empleo, con lo cual el PIB por trabajador, que es una aproximación habitual a la productividad, ha venido creciendo incluso menos.
El hecho de que se plantee que el salario real crecerá por encima de la productividad puede suponer un riesgo en materia de empleo en sectores que son intensivos en puestos de baja calificación, lo que puede terminar afectando negativamente a los trabajadores que las pautas intentan privilegiar.
De hecho, cuando miramos la apertura sectorial de la primera franja de trabajadores con los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares, sectores como el comercio, restaurantes y hoteles y otros servicios tienen una proporción mayor de sus trabajadores en ese primer nivel que el resto de los sectores. Acá hay un elemento de riesgo para la dinámica del mercado de trabajo.
RA: Otras veces en el programa mencionaban que el panorama de inflación y de política monetaria dependía mucho de las definiciones que se dieran a nivel de la política salarial… Con los lineamientos a la vista, ¿qué podemos esperar en estos frentes?
LM: Tener las pautas despeja riesgos de dinámicas salariales muy desalineadas del objetivo que persigue el Banco Central, o que obligaran al Banco Central a ser muy restrictivo con la política monetaria.
Con las pautas a la vista, tendremos aumentos nominales de salarios todavía “altos” en las primeras franjas, pero el panorama queda bastante alineado a lo que veníamos suponiendo al hacer nuestras proyecciones.
Nuestros modelos hoy apuntan a que la inflación seguiría en torno a la meta del Banco Central en los próximos dos años.
De hecho, si el dólar en Uruguay sigue con este aflojamiento que hemos venido viendo en los últimos meses, es posible que podamos ver a la inflación yéndose incluso por debajo del 4,5%. Igual no esperamos que eso se haga permanente. Pensaríamos que el Banco Central debe cumplir con el objetivo puntual que se fijó, no aprovechar para “sobrecumplir” su meta inflacionaria.
RA: ¿Por qué no aprovechar para bajar todavía más la inflación?
LM: Hay pros y contras de hacerlo. Mi reflexión venía porque los últimos dos años nos enseñaron que un sobrecumplimiento de la meta de inflación es positivo en términos de mejorar la credibilidad en el manejo de la política monetaria, pero también tiene costos.
Existen costos en materia de competitividad por el dólar bajo. También pueden existir costos en materia de empleo. Si la inflación resulta menor al 4,5% con el que se construyeron las pautas, con los mismos aumentos nominales el salario real terminaría subiendo más y se podría separar todavía más del comportamiento de la productividad si la economía crece poco. Aquí juega algo que no mencioné hasta ahora: los correctivos por inflación definidos en las pautas no son simétricos y por tanto, si la inflación baja más de lo esperado no existe un correctivo negativo que pueda mitigar ese impacto.
A su vez, en momentos en los que se están discutiendo los lineamientos presupuestales, que implican definir los incrementos en términos nominales del gasto, un descenso mayor de la inflación podría generar que otra vez terminemos viendo subas muy importantes del gasto en términos reales, con las consecuencias que eso puede generar sobre una ya compleja situación fiscal. Digo “otra vez” porque recordemos que la administración anterior atribuyó el incumplimiento de la regla fiscal en el último año justamente a la sorpresa de menor inflación.
Por todo esto y viendo la dinámica reciente que ha tenido el tipo de cambio, pensaríamos que el Banco Central más bien podría encaminarse a bajar la tasa en los próximos meses. En definitiva, cumplir con lo anunciado, pero no pasarse.
RA: En la mañana de hoy se reúne nuevamente el Comité de Política Monetaria, ¿ustedes piensan que se va a decidir un recorte de la tasa de interés ya en esta reunión?
LM: La aplicación de una regla de Taylor, que es la técnica estándar para calibrar la política monetaria, ya sugiere que la tasa de interés nominal debería estar por debajo del 9,25% anual que tenemos actualmente.
Sin embargo, también es cierto que la inflación subyacente todavía está por encima de la meta oficial. También las expectativas de inflación están por encima del objetivo de 4,5%, aunque han evolucionado en la dirección correcta. Dada esa realidad y para cuidar su credibilidad con el compromiso antiinflacionario, el Banco Central podría decidir mantener la tasa constante por alguna reunión más y luego proceder con recortes en las siguientes instancias.
En cualquier caso, lo que sí nos parece altamente probable es que en lo que resta del año la autoridad monetaria comience con un proceso de aflojamiento monetario, salvo que tengamos alguna sorpresa de dólar o de expectativas que haga rever la trayectoria inflacionaria.