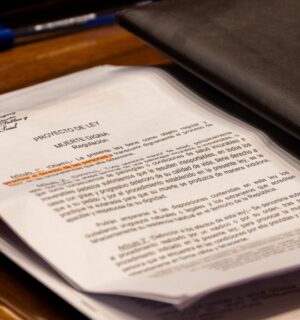Por Rafael Mandressi ///
@RMandressi
David Goodall nació antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, en 1914. Se doctoró en ciencias en la Universidad de Londres en 1941, y en 1948 se convirtió en profesor de botánica en la Universidad de Melbourne, en Australia. Durante un par de años, entre 1952 y 1954, fue también profesor en la Universidad de Ghana, que en ese entonces era todavía la Costa de Oro británica. Luego volvió a Inglaterra, para asumir el cargo de profesor de botánica agrícola en la Universidad de Reading, y además de haber sido profesor de biología en la Universidad de California en Irvine y de ecología de sistemas en la Universidad de Utah, en EEUU, el resto de su carrera se cumplió en el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, una agencia federal australiana de investigación científica.
En 2016, las autoridades de la universidad australiana Edith Cowan, donde Goodall tenía su despacho, decidieron que el profesor emérito debía dejar de ocuparlo y trabajar desde su casa en la ciudad de Perth, por razones de seguridad. La negativa de Goodall y la polvareda crítica que se levantó llevaron a dejar sin efecto la decisión y a asignarle un nuevo despacho, en otro campus, más cercano a su domicilio.
Pero tal vez ese episodio haya dejado su huella, la sensación de que algo estaba llegando a su fin. Lo cierto es que el veterano profesor, ya más que centenario, imposibilitado además de seguir manejando su automóvil y de acudir a los ensayos del grupo de teatro que integraba, sopló las velas de su torta de cumpleaños el 4 de abril pasado, y pidió un deseo: morir. 104 años es mucho, ya no se sentía feliz, su calidad de vida se había deteriorado, su vista también, en fin, basta. Tres semanas después, llegó el anuncio: ya que en Australia no era posible satisfacer su solicitud de proceder a un suicidio asistido, David Goodall iba a viajar a Suiza, donde sí está habilitado, para acabar allí su vida.
Pasó primero por Burdeos, donde tenía familiares, el 9 de mayo dio una conferencia de prensa en Basilea, y al día siguiente, mientras sonaba la Novena Sinfonía de Beethoven, le colocaron una intravenosa en el brazo, abrió con su propia mano la válvula que dejaba pasar el pentobarbital y, pasado el mediodía, se fue.
Goodall habría quizá podido no ir a Suiza y esperar hasta el año que viene, cuando la ley que autoriza el suicidio asistido en el estado australiano de Victoria entrara en vigor. Pero habría debido padecer una enfermedad terminal con una esperanza de vida inferior a seis meses. Y Goodall no estaba enfermo. Quería morir, nomás, alegando que era su derecho.
Nada parece más legítimo que tener la posibilidad de disponer de su propia vida, y por lo tanto de su propia muerte. La estupidez puede llevar a prohibir el suicidio o, como ocurre con algunas creencias religiosas, a intentar la disuasión con amenazas de castigos en un más allá que no da la bienvenida a los viajeros voluntarios. Pero tal cosa no funciona con quienes estiman –estimamos– que ese más allá es una ficción y que, llegado el caso, el verdadero castigo es verse obligado a seguir cuando se quiere terminar.
Sin embargo, la soberanía de cada individuo a la hora de decidir si traspasa o no el umbral de donde no se vuelve no siempre se puede o se quiere ejercer sin que intervengan terceros, como en el caso de David Goodall y tantos otros. Allí es donde el asunto se complica, allí es donde las trabas existen, allí es donde la ley resuelve: cuando la muerte propia es también un acto ajeno, ya sea eutanasia activa o pasiva, suicidio asistido o sedación terminal. Autorizar o no tal o cual modalidad, regular los procedimientos, definir los requisitos que deben cumplirse, establecer las eventuales excepciones, son los hilos delicados con que el derecho teje, en los pocos lugares donde lo hace, la regulación de lo irreversible.
En otros lugares, la mayoría, la voluntad de morir solo puede satisfacerse por cuenta propia o con ayuda clandestina, más o menos riesgosa según lo asordinada que esté la voz de la ley por el murmullo de la tolerancia social. La pregunta es si, en esos casos, no convendría empezar a pensar en cambiar la ley, y considerar, por qué no, que el derecho a la vida incluye el derecho a la muerte.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 14.05.2018
Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.