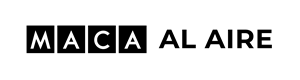Por Rafael Mandressi ///
@RMandressi
Quizá mi situación no sea la más indicada para hablar de este tema. Como empleado del Estado francés que soy, estoy relativamente al abrigo, por ahora, de los vientos negros que soplan, cada vez más tóxicos y espesos, sobre los derechos de los trabajadores en países donde tales derechos han existido, de manera razonablemente significativa, en las últimas siete u ocho décadas. El grito de aquellos a quienes les pisan realmente los callos es probablemente más legítimo que el mío, aunque yo tenga a mi vez la ventaja de no ser sospechado de aullar porque el pisotón me lo hayan dado a mí.
Me tomo entonces la libertad de decir, gracias a esa pequeña tranquilidad de conciencia, mi execración de la reforma laboral que el gobierno francés parió al fin el jueves pasado, dando a conocer el contenido de las cinco ordenanzas por medio de las cuales se propone cambiar las reglas de lo que se da en llamar “mercado” de trabajo. Se trata, según el lenguaje eufemístico con que se expresan los adalides de la “modernización”, de introducir en ese “mercado” mayor “flexibilidad”, de manera de favorecer la “competitividad” y la “productividad”, que vienen a ser las dos tetas, mellizas como corresponde, de las que maman los rollizos bebés del capital.
Las palabras son importantes, vaya si lo son. Traducen un sentido común, de baja estofa intelectual pero probadamente eficaz. ¿Cuál? Pues el que se persigna ante el altar de los dioses del panteón patronal, antes de pasar por el confesionario a hacerse absolver por los pecados cometidos contra los laburantes. Convencido que está de la fatalidad natural de la infelicidad de los más, ese sentido común acepta la desigualdad, cuando no la reivindica como si fuera una propiedad del universo, y distribuye a diestra y siniestra – sobre todo a diestra – la estampita de la explotación, que consuela al creyente haciéndole creer que está sujeto a los designios de un orden superior. Así es el mundo, mala suerte, a joderse y tomar quina.
La serpiente que se dice liberal ha vuelto a hincar sus dientes, esta vez, como fue dicho, en Francia. El reptil aparece aquí enancado en el juvenil impulso de un nuevo presidente cuya principal virtud, de acuerdo a sus panegiristas, es estar decidido a vencer el acné estatista de un país trabado por su legislación laboral. Esa es la viñeta: Emmanuel Macron contra el Leviatán, ese conjunto de reglas que no permiten ser tan “competitivo” como se podría, si tan sólo se permitiera echar sin mucho papeleo ni demasiada indemnización, si los patrones o sus encomenderos pudieran negociar directamente de tú a tú con cada trabajador prescindiendo de los sindicatos, si la cajera del supermercado, el obrero de la industria automotriz, el empleado bancario, el mozo de bar, la contadora de la empresa, la periodista o la enfermera terminaran de entender que ser “flexibles” los hará mejores. Es por tu bien, dice el padre padrone, cinto en mano.
No es necesario ingresar aquí en los detalles técnicos de la reforma francesa. Pueden ser obtenidos consultando cualquier portal de noticias, y cuentan menos que la filosofía, si así puede llamársele, que preside las bellezas laborales que ya han puesto en práctica otros países europeos – el Reino Unido, España, Italia, Alemania –, siempre con la coartada perfecta del combate contra el desempleo. Tal es la lógica de la sodomía laboral: señor, señora, acepten un trabajo precario por el que cobran dos monedas, sean pobres y déjennos despedirlos porque se nos canta, así podremos emplearlos más fácilmente.
Y esto es en Europa, una tersa dulzura en comparación con el Brasil atenazado por los dueños de la pelota y su secretario Michel Temer: cuerpos de alquiler, contratantes alegres y contratados tristes, la engañapichanga de la libertad individual según los capataces paulistas. La barbarie proverbial de los brasileños, en suma, como le gusta creer al “homo maracanaensis”, subespecie uruguaya moldeada en la cosmología de Obdulio. Pero no: la barbarie va por barrios, de modo que más vale apretar los dientes, contraer los glúteos, decirse que la máquina ha salido a picar carne, y recordar los versos del tango Chorra, de Discépolo: “¡Guarda! Cuidensé porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rajar”.
Se ha dicho que no hay capitalismo sin lágrimas. Tal vez. Lo que resta explicar es por qué siempre lloran los mismos.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 04.09.2017
Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.