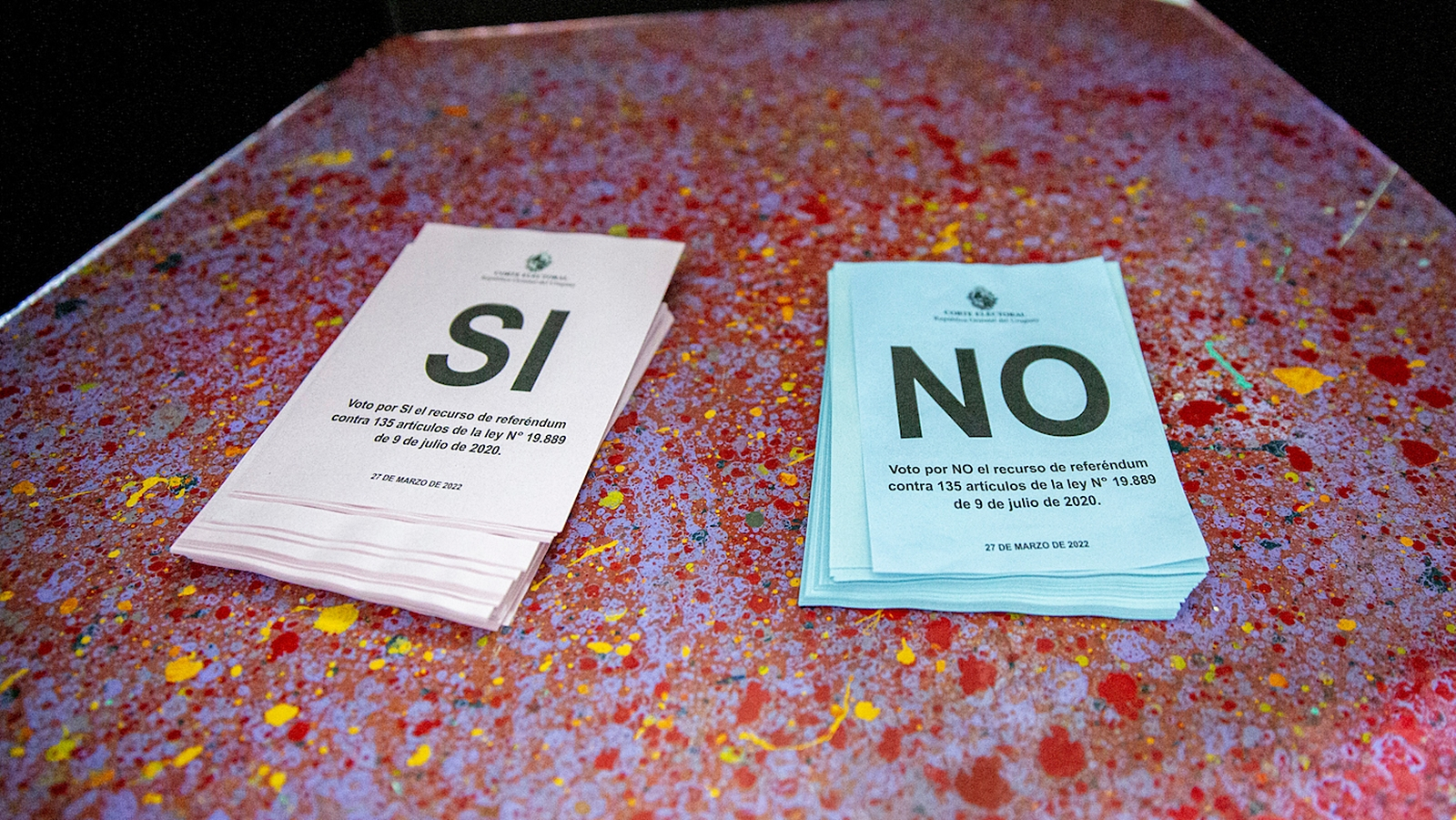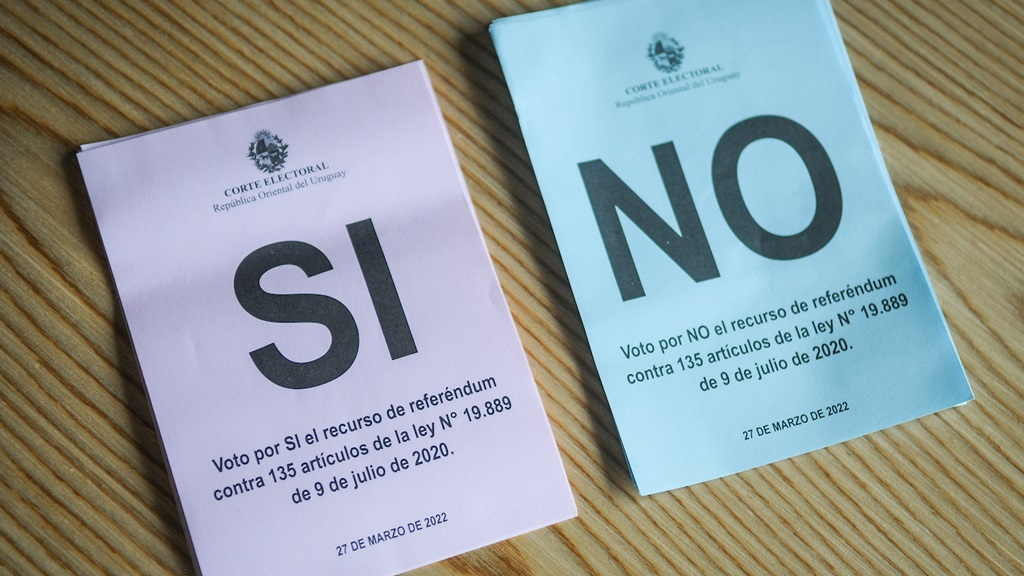Por Rafael Mandressi ///
@RMandressi
Ya era lunes 2 de octubre cuando, en Cataluña, se dio a conocer el resultado de la votación de este domingo, convocada por el oficialismo regional para laudar sus proyectos independentistas. Votaron cuatro de cada diez electores, y el noventa por ciento de ellos lo hizo por el “sí”. No es fácil confiar del todo en esos números, aunque no sorprendan. Quizá en los próximos días llegue la declaración de independencia, pero por lo demás no hay mayores certezas acerca de lo que pueda ocurrir, ni, menos aún, sobre las consecuencias de este episodio a mediano plazo.
A la espera de que algunas de esas incertidumbres se despejen, puede decirse desde ya que lo acontecido ayer no desentona con lo que se ha visto y oído en las últimas semanas, durante las cuales se pudo asistir a una parodia de Tom y Jerry protagonizada por el gobierno central y las autoridades catalanas, una suerte de sainete enfurruñado donde unos escondían las urnas y otros decomisaban papeletas, los primeros abrían sitios web y los segundos los bloqueaban, de un lado se mentía en catalán y del otro se amenazaba en castellano.
A estas alturas, y ya con algunos centenares de heridos a manos de la policía, una cosa al menos empieza a quedar clara: el mejor aliado del independentismo es Mariano Rajoy, un individuo sin brillo cuya permanencia al frente del gobierno español no es sino el fruto de la proverbial obcecación de los pobres de espíritu. Allí donde está y con los pies en el fangal del postfranquismo, este deslucido señor administra a palos y con balas de goma los orgasmos seniles de lo que supo ser un imperio ultramarino con sede en Castilla, pero que debe conformarse hoy con el pequeño afán de retener una provincia díscola a las trompadas.
En Cataluña, otros señores, como el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han estimado a su vez que el extremismo paga, y se han convertido así en agentes de un micro-nacionalismo cerril, tan prometedor como puede serlo, genéticamente hablando, el apareo endogámico. Es de suponer que Puigdemont y sus secuaces se sienten felices y hasta halagados de haber pasado a ser el blanco predilecto de un multimedio madrileño como el bien llamado grupo “Prisa”, cuyo buque insignia, el diario El País, se ha dedicado cotidianamente a ponerle histeria al asunto catalán. Constitución, democracia, legalidad: eso gorjean con arrebato los editoriales del “periódico global”, en cuyas páginas late el sentir de una ex socialdemocracia tan bien educada que acoge de buen grado – cualquier monedita sirve – el auxilio que le pueda prestar la pluma de don Vargas Llosa.
Más allá de sus destempladas escenas de golpe y porrazo, esta farsa hispánica no es reidera. La sed de secesión, que por momentos puede parecer hasta pintoresca, es en verdad una manifestación, una más, del primitivismo irredento que ama los horizontes de encierro y de exclusión. Tal cosa se ha visto y se ve en otros rincones de Europa. En las Islas Británicas con Irlanda y Escocia, en los Balcanes, que la tragedia nacionalista inundó de sangre en los años noventa, en el País Vasco, o en Italia, donde la Lega Nord promueve el separatismo desde hace décadas, así como en Flandes prosperan quienes aborrecen ser belgas, y ciertos movimientos corsos pretenden emanciparse de Francia.
El nacionalismo, se dirá con razón, no está sólo del lado de los promotores de las angustias de chacra. En materia de uso político de las emociones tristes de la pertenencia, el nacionalismo español no le va en zaga al nacionalismo catalán. Unos y otros movilizan los resortes obtusos de las identidades de cotillón, llenas de trapos coloridos con que se arropa una irracionalidad autoritaria, prescriptora de lealtades forzosas, basadas en el relato mendaz de un destino manifiesto. Las tijeras étnicas andan siempre con ganas de cortar, y nunca les faltan pretextos para justificar el hambre de fronteras.
Así van las naciones, “grandes” o “pequeñas”, deseosas cada una de contar con sus propios Estados. La ecuación es conocida, se trata del Estado-nación, es decir una comunidad política que para realizarse cree indispensable asociar dos cosas tan disímiles como soberanía e identidad. Así como en algunos lugares se separó felizmente al Estado de la religión, en muchos otros sitios hace falta separar al Estado de la nación, y deslindar la condición de los ciudadanos de la identidad de los individuos. Cada quien tendrá la identidad que quiera: es asunto suyo; lo colectivo, en cambio, es asunto de todos. Se llama República.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 02.10.2017
Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.