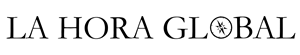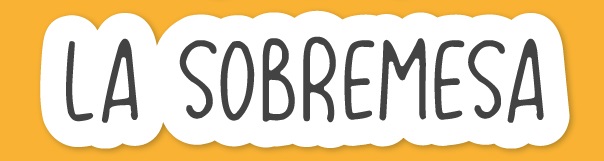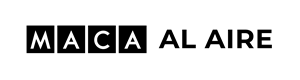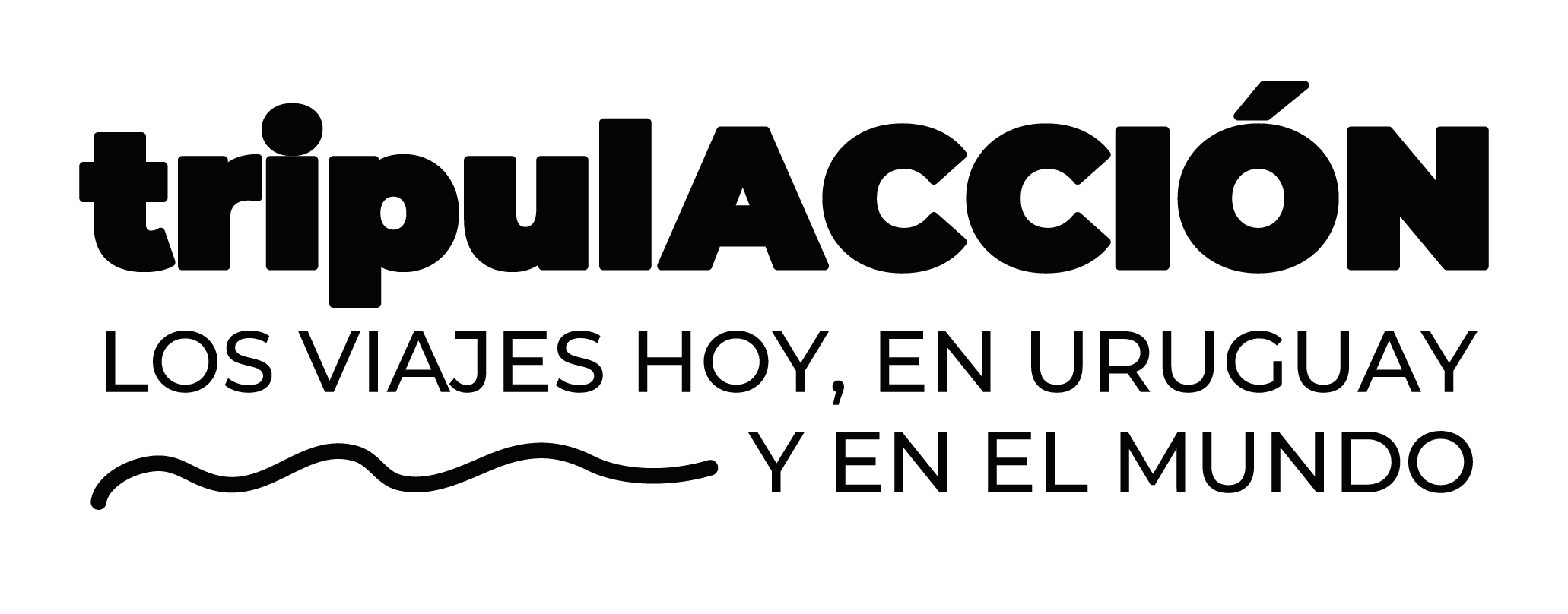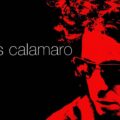Por Rafael Mandressi ///
En la segunda mitad del siglo XIX, cientos de miles de inmigrantes desembarcaron en los puertos de Montevideo y Buenos Aires. En Uruguay, más allá de lo incierto de las estadísticas previas al censo de 1908, durante las últimas décadas del siglo XIX el número de extranjeros en Montevideo era apenas inferior al de uruguayos, y en todo el país oscilaba entre un tercio y un cuarto de la población total. En 1908 se registra una disminución de la población extranjera, pero el peso real de la inmigración es acumulativo y aparece cuando se observa la pirámide de edades: el 17,38 % de extranjeros en la población total se transforma en 70 % más allá de los 65.
Fueron pues cuatro o cinco décadas de aluvión inmigratorio, que se interrumpió con la primera guerra mundial y se desaceleró definitivamente desde comienzos de los años treinta. Uruguay dejó entonces de ser un país receptor de población extranjera. Pero los efectos del “aluvión” ya estaban allí: aquella masa de pobres, con hambre crónica y dialectos incomprensibles, habían sido los responsables de una formidable refundación demográfica y cultural de un Uruguay que no siempre los quiso ni los trató bien.
Esa gente iletrada, que llegaba con lo puesto, vaciando a veces pueblos enteros en sus regiones de origen, generó molestia y rechazo, se la vio como una amenaza y fue objeto de un sólido desprecio. Para muchos eran sanguijuelas, bueyes, una turba dolorosa, degenerada e inferior, apelmazada en los conventillos, trayendo enfermedades e inmoralidad. La escoria de Europa, en suma, que se desparramaba en el Río de la Plata poniendo en peligro el trabajo, los valores y hasta la mismísima calidad de la raza.
Así se exaltó lo criollo, se fundaron sociedades nativistas para reivindicar una realidad gauchesca ya entonces muerta y la literatura o el teatro se encargaron de ridiculizar a los “gringos” o usarlos como personajes irremediablemente cobardes, traidores, arribistas e incluso demoníacos. Después vinieron las leyes: una en 1890 ya prohibía el ingreso de inmigrantes de “raza asiática o africana” y de los individuos conocidos como “bohemios o zíngaros”; en 1932 la sustituyó otra, conocida como “ley de indeseables”, a la que siguieron varios decretos cada vez más restrictivos. En 1934, la constitución de la dictadura de Terra, después de indicar que la inmigración debía ser reglamentada por la ley, agregaba, por las dudas, una limitación expresa: “en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad”. Ese artículo de la Constitución (n° 37) sigue vigente hoy.
Hablemos, precisamente, de hoy. La inmigración es un drama en muchos lugares del mundo, donde florecen por lo demás discursos xenófobos y racistas, como los de Donald Trump o la ultraderecha europea. Discursos que a la distancia provocan condena e indignación, pero que nada tienen que envidiarle a cosas dichas y escritas en el Río de la Plata en tiempos del “aluvión”.
Hoy aquel aluvión ya no es visto como una horda desdentada, maloliente y oscura. Ha pasado a ser el tibio relato de la pequeña épica gris de antepasados con valijas, en un Uruguay tolerante y abierto. Se trata de un mito. Un mito autocomplaciente que sólo puede persistir mientras los inmigrantes sigan viniendo en cuentagotas. Si algún día las dosis de extranjeros en Uruguay dejan de ser homeopáticas, probablemente se le vean las patas a la sota y sea entonces más difícil seguir pensando que el Uruguay es distinto y que lo que pasa allá lejos con los inmigrantes es cosa fea, sí, pero ajena.