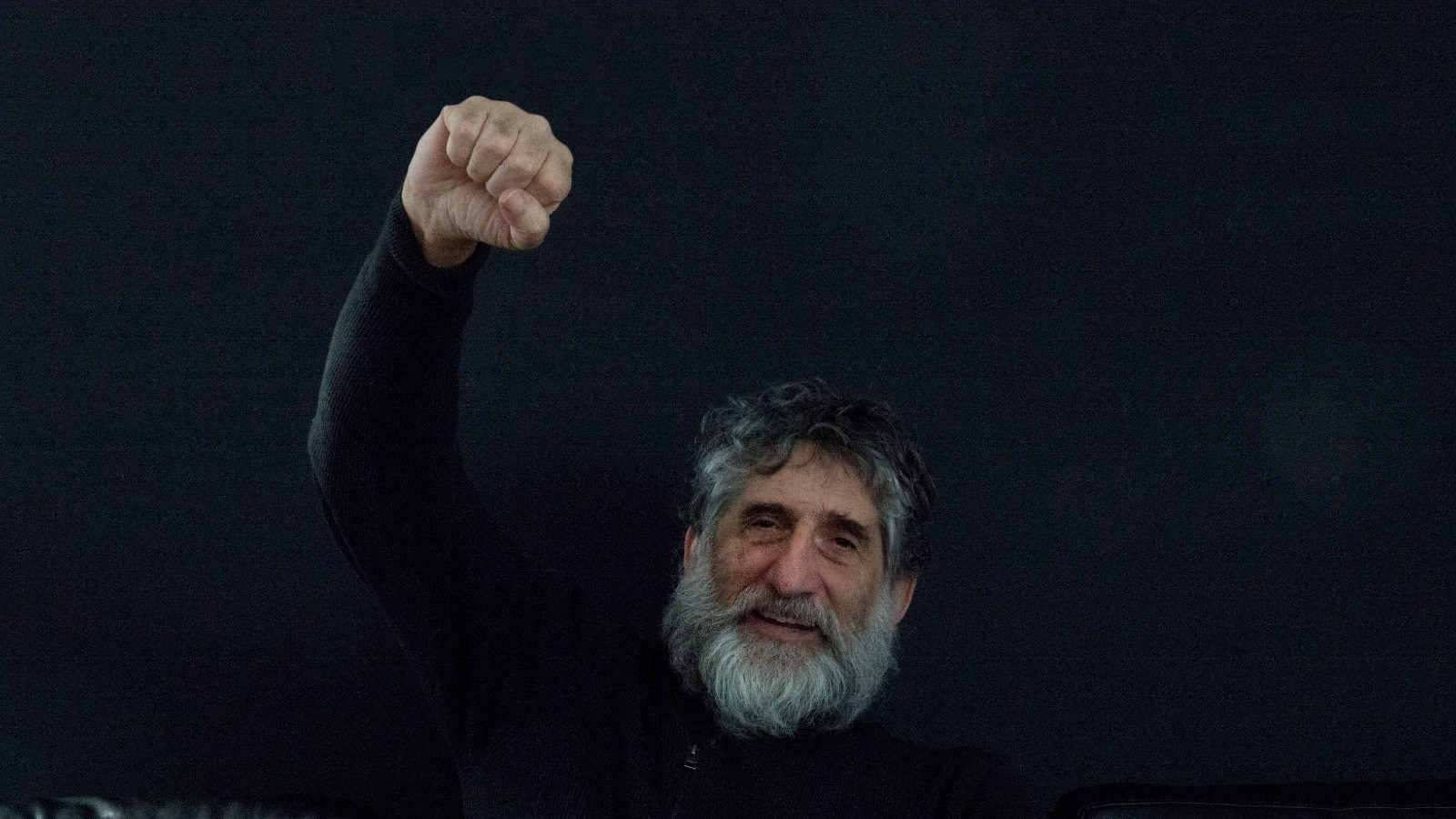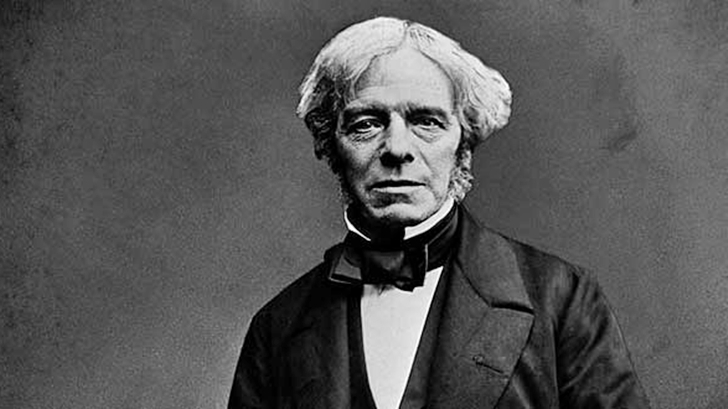Por Claudio Invernizzi ///
Me dormí pensando que le faltaba algo al día. Eso le dijo Pedro a su abuela. Él tiene ocho años y cuando se acostó, poco rato antes de dormirse lo asaltó una inquietud de pájaro pensante: lo que le había faltado al día probablemente fuera tiempo. Vaya a saber qué sueños entretuvieron sus proyectos, o qué bifurcaciones le hicieron abandonar algunos senderos previstos y tomar otros. En esta época sin escuela se le fueron juntando tantas cosas para hacer entre el amanecer y el atardecer que le terminaron faltando horas para poder concretarlas. Él había endulzado la jornada pensando que sería de una extensión tal que lo dejaría rendido de tanta completitud, pero no fue así y entonces, a la mañana siguiente, se despertó y lo primero que hizo fue llamar a su abuela para sorprenderla con esa formidable voluntad de poesía, que por ser tal, me permito repetirla: me dormí pensando que le faltaba algo al día.
Estas cosas parecen imaginería, pero espero que me crean aunque sea en honor a Pedro -autor aún no consagrado de palabras como abanicos- porque él existe, tiene dos hermanos y una perlada costa de primos desde Montevideo a Santa Catarina; y tiene además esta frase que es como una canción en ciernes o, vaya saber, un tratado de física que tal vez escriba algún día.
Por otro lado está mi amiga Cristina, con quien vimos crecer una reciente amistad antigua, una afectividad con evocaciones similares: mismos cerros, mismas playas, misma rambla. Ella me cuenta por teléfono que en estos días de pandemia y reclusión obligada, el tiempo no le alcanza. Exactamente me dijo: hay otro tipo de tiempo disponible. Ella está jubilada y siente que los días no son suficientes para todo lo que ella necesitaría que abarcaran. Sus expectativas de aprovechamiento son altas, claro.
¡Qué misterio el del tiempo, que como la clemencia y el dinero, cuando debería sobrar, falta, y que como el odio o la miseria, cuando debería faltar, sobra!
De todo eso nos da algunas lecciones La Montaña Mágica, el libro donde Thomas Mann escudriña en la tarea de Dios, como si se aprovechara de un momento de distracción para meterse con temas propios del Eclesiastés, donde se nos advierte que el Todopoderoso puso en la mente humana el sentido del tiempo pero dejó constancia que nunca alcanzaríamos a comprender su obra de principio a fin. Pues bien, al escritor pareció no interesarle esa advertencia divina y se plantó con aquella historia de la clínica en el medio de la montaña donde un paciente como Settembrini, personaje casi central de la novela, le dice al protagonista, Hans Castorp, que la unidad de tiempo más pequeña que existe en aquel lugar tan separado del mundo es el mes.
Al pensamiento del gran Pedro, de mi amiga Cristina y de Settembrini, se podrían agregar infinidad de reflexiones. Así es ese relojero empecinado que llevamos dentro y que tanto nos mortifica con sus urgencias cuando menos las esperamos, o con su lentitud cuando no la estamos necesitando. Sin embargo -me enteré hace pocos días- hay un lugar en el mundo donde ese monstruo de los relojes está desempleado. Es en la Amazonia, donde habita una tribu que no tiene incorporado el concepto abstracto del tiempo ni lo tienen asimilado en su lenguaje. Ellos no usan nombre para la hora, ni para el mes, ni para el año y tampoco tienen número para su edad. Curiosamente, los distintos momentos de su vida se expresan asumiendo nuevos nombres y cuando tienen que definir el día o la noche lo llaman luz u obscuridad.
Si habrá entonces percepciones diferentes respecto al tiempo. Tantas que una cultura decidió que la vida es una gran unidad poblada de eventos diferentes pero sin horas como cercos, ni meses como fronteras.
Entre las cosas que nos quedarán de la pandemia, mas allá del horror de la enfermedad que agregó otras formas de desánimo y de muerte, estará este tema del tiempo. El viejo asunto que tanto han abordado boleros, brujos y físicos geniales. Porque él es así: fantástico, inestable, arcano, esquivo y mandón. Tal vez entonces alguien se atreva, sabiendo o no de lo inevitable del fracaso, a desentrañar el misterio que vincula las almas a las horas y cómo éstas cambian cuando el mundo se transforma en un encierro.
Mientras tanto, estimado lector, lectora, deberíamos prestarle atención a Zitarrosa, quien con un aullido de melancólica esperanza, voz gruesa y convicción dice que desde el fondo del tiempo llegará otro tiempo. No es una develación, no, pero tiene tanta autoridad que tal vez desconcierte al relojero y lo obligue a detenerse, a inclinarse y a pedirnos disculpas por tanto misterio.
****
Para el espacio Voces en la cuarentena de En Perspectiva
***
Foto: Reloj de arena. Crédito: Pxhere