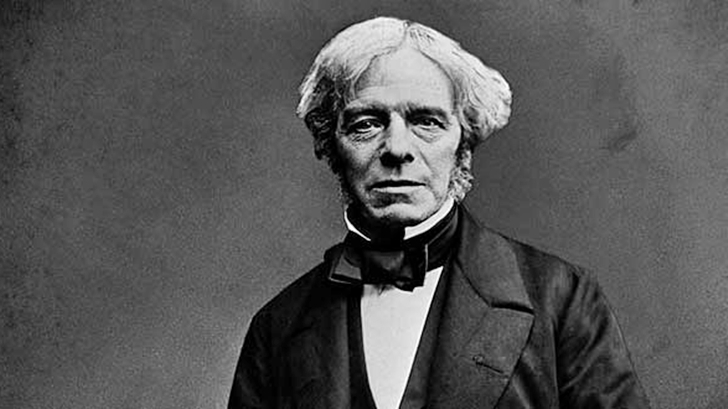Por Ricardo Lombardo ///
Siempre me pregunté por qué se admitía pasivamente que los candidatos a la Presidencia o a la Intendencia se negaran a debatir.
Que algunos aspirantes a esos cargos rechacen la posibilidad, responde a razones que parecen obvias: por estrategia, miedo, un tácito reconocimiento a su inferioridad ante el posible contendiente, o simplemente por pánico escénico.
Pero que no exista una condena colectiva a este gesto de renunciamiento es, francamente, inexplicable.
Parece que los candidatos a cargos de responsabilidad política, por estos lares, son pura especulación. Y eso no les acarrea ninguna consecuencia.
Si van primeros en las encuestas, se niegan a confrontar con los seguidores, no sea cosa de que cometan un error y pierdan la supremacía.
Si son los desafiantes, se desesperan por generar un ámbito de controversia, para oponer sus ideas, programas y personalidades.
Pues bien, es lamentable que esa decisión quede en manos de los contendores, según les convenga o no dadas las determinantes circunstanciales.
La ciudadanía tiene derecho a saber de antemano a quién está votando, a comparar sus programas, a probar su capacidad de decisión frente a imprevistos, conocer su temple en condiciones límites, su visión, sus ideas, su capacidad de comunicar, de entusiasmar y su equilibrio emocional.
O, quizás simplemente a apreciar su imagen, en este mundo tan frívolo.
El primero de los grandes debates de la historia, entre Kennedy y Nixon, arrojó resultados diferentes entre la audiencia que solo lo escuchó por radio y la que lo vio por televisión. Kennedy embrujó a los televidentes con su gran frescura, su aspecto atildado, juvenil y decidido, mientras que Nixon apareció sudoroso, circunspecto y lució como una personalidad más compleja y lejana. Pero, en la radio, en que solo se oían los argumentos, el republicano tuvo más éxito.
Nadie debería tener la posibilidad a esconderse cuando de lo que se trata es de que la gente elija.
Nadie debería sentirse habilitado a especular, o jugar a la mosqueta con algo tan fundamental en una república y en una democracia, como es que los ciudadanos tengan toda la información para manifestar su voluntad en el voto secreto.
Tener claras las ideas, la convicción para defenderlas y el coraje para resolver situaciones críticas, debería ser una característica fundamental en el currículum de quienes son seleccionados para tan altos cargos.
Solo los debates, frente a frente, con moderadores neutrales e igualdad de oportunidades para responder, parecen ser los instrumentos realmente válidos para que el ciudadano decida.
Muchos carteles, pasacalles, avisos en los medios, que parecen a veces constituir lo sustancial de una campaña política, solo son el cotillón para un buen candidato.
Su verdadera calidad se demuestra cuando cara a cara, permite compararse con sus adversarios.
Por eso, no debería quedar en sus manos la decisión de confrontar o no.
Los debates tendrían que ser obligatorios y no solo el resultado de oportunistas estrategias electorales.
Debería legislarse con toda claridad y contundencia.
Es necesario que la ciudadanía reclame a viva voz su derecho.
Y los que se nieguen a debatir, sería bueno que fueran castigados socialmente, electoralmente y señalados como cobardes o farsantes que montan una estrategia para engañar a los votantes haciéndoles creer algo que no son capaces de sostener frente a alguien que los desafíe.
Si no se tienen fe, más vale que no se presenten.
***
Para el espacio Voces en la cuarentena de En Perspectiva
***
En la foto: Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou durante el debate de candidatos presidenciables en estudios de Canal 4 en Montevideo. Crédito: Javier Calvelo/ adhocFOTOS