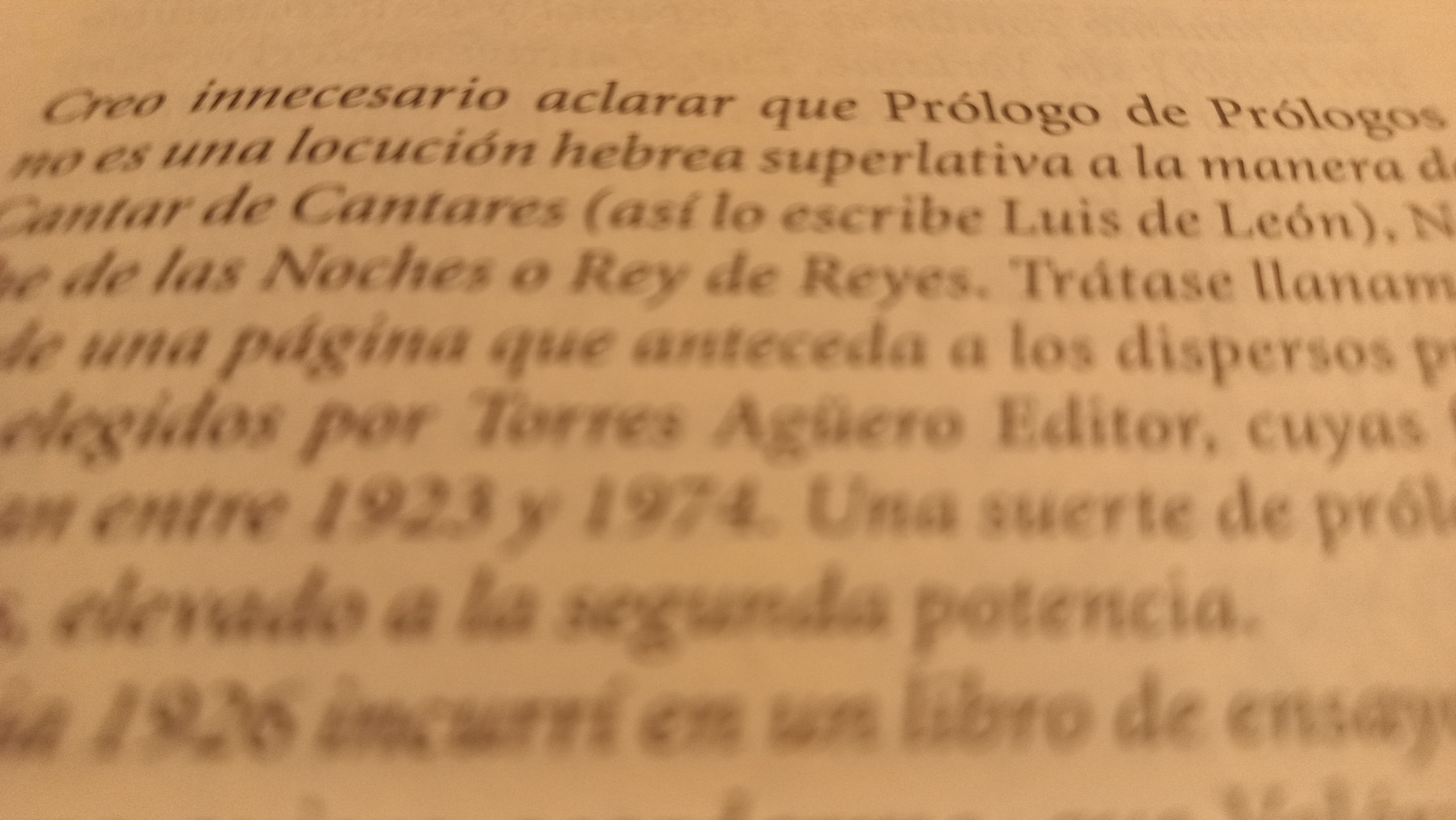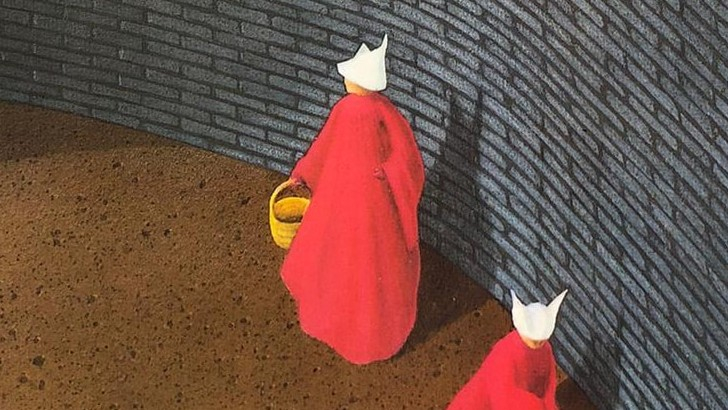
Tres grandes lecturas —Un cuarto propio, de Virgnia Woolf; El cuento de la criada, de Margaret Atwood; 1984 de George Orwell— y una reflexión personal se combinan en esta columna de Lucía Campanella en Oír con los ojos.
Imagen: de la portada de la primera edición estadounidense de The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood. Houghton Mifflin Publishers. 1986.
—
En 1929, hace ya 91 años, Virginia Woolf publicaba A room of one’s own, un ensayo que describe con lucidez y sentido del humor cómo la libertad para las mujeres en el sistema capitalista está mucho más vinculada a la posibilidad de autosustentarse que a la posibilidad de votar. Así, Virginia cuenta cómo su tía Mary le dejó una herencia, no enorme pero sí suficiente para no tener que trabajar nunca más en su vida. Sin embargo, el título del ensayo y la idea que prevalece sobre su tema, están vinculados a un segundo requisito para la libertad, en particular para la libertad creativa, que es el famoso “cuarto propio”. Su ensayo tiene también la virtud de hablar de las condiciones materiales de la creación, siempre difíciles: “Los perros ladran, la gente interrumpe, hay que hacer dinero, la salud se quebranta”, estos impedimentos comunes a todos los creadores, son aún mayores para las mujeres que, dice Virginia, “nunca tenían una media hora que fuera suya” y menos aún un espacio en el que recluirse: Jane Austen, recuerda, escribió toda su obra en la salita común de su casa, escondiéndola con papel secante de la mirada de visitantes, sirvientes y de su propia familia.
Los cuartos propios como espacios soñados para la creación y la emancipación de las mujeres cambiaron de signo, sin duda, durante la pandemia. Esta pandemia que es, según coinciden varios especialistas, una catástrofe para las mujeres, en varios aspectos. Para las que se quedan y para las que están saliendo a trabajar, y ocupan en gran mayoría los empleos peor pagos y menos reconocidos. Y que resultan de primera necesidad en este momento: son mujeres las cajeras de supermercados y las vendedoras en los negocios declarados esenciales, son mujeres las cuidadoras y enfermeras que tratan con pacientes infectados a diario, son mujeres las limpiadoras que desinfectan los hospitales; son mujeres las maestras y las profesoras que pasan sus clases a variables y complejos sistemas virtuales; son mujeres las que —aún estando en casa al igual que ellas los componentes masculinos de las familias— asumen el peso de la organización del hogar y del seguimiento de la escolarización de los niños cuando los hay, las que llevan además la carga emocional de la angustia que sienten los que están alrededor, la carga material de ir a dar una mano a una persona frágil cercana o de cuidar directamente a un enfermo de coronavirus. Son mujeres y niñas y niños, también, las que quedan encerradas con su agresor, y que pasan a veces a engrosar una estadística oscura y dolorosa. Una estadística que un ministro comparó recientemente a la de los abigeatos, mostrando así hasta qué punto le importan más sus vacas que las personas para las que se supone que ejerce sus funciones.
En estos días una palabra literaria aparece un poco por todos lados como comodín, se oye hablar de distopía. Alguna persona ocurrente escribió en una pared de alguna ciudad “Covid1984” haciendo un juego con la novela de Orwell y mostrando hasta qué punto la literatura ilumina la realidad desde la que se la lee pero también la crea. En The Handmaid’s tale, Margaret Atwood narra un futuro terrible (y lo narraba desde 1985), en lo que ella llama una “ficción especulativa” y no distopía. En ese mundo, las mujeres, a raíz de la implantación de un régimen político-religioso hiperconservador, son propiedad absoluta de los hombres. Para que ese dominio pueda ser ejercido, es necesario que estas sean separadas en categorías: las unwomen (mujeres infértiles o lesbianas, destinadas a la muerte), las marthas (mujeres mayores que se ocupan de las tareas domésticas), Jezebels (prostitutas), wives (o esposas, que son mujeres de la clase dirigente) y finalmente, handmaids (criadas, mujeres fértiles). En el relato de la criada Offred, aparecen escenas del pasado, de cuando tenía un marido y una hija, de la lenta desposesión de la vida cotidiana, de aquel día en que no se le permitió más tener un trabajo, o tener dinero a su nombre.
Hubo marchas, claro, muchas mujeres y algunos hombres. Pero eran más pequeñas de lo que uno hubiera pensado. Creo que la gente tenía miedo. Y cuando se supo que la Policía o el Ejército o quien fuera abría fuego casi tan pronto como la marcha empezaba, las marchas pararon. […] No fui a ninguna de las marchas. Luke dijo que sería inútil y que tenía que pensar en ellos, mi familia, él y ella. Yo pensé en mi familia. Empecé a hacer más tareas en la casa, a cocinar más. Traté de no llorar a la hora de la comida. Por esa época empecé a llorar, intempestivamente, y a quedarme sentada mirando para afuera por la ventana del dormitorio. No conocía a muchos de los vecinos y cuando nos encontrábamos, afuera en la calle, teníamos cuidado de sólo intercambiar saludos comunes y corrientes. Nadie quería ser denunciado por deslealtad.
El cuarto propio de Offred en su casa se transmuta, con el cambio de régimen, en el dormitorio en el que espera interminablemente que la llame su nuevo dueño, el Comandante. Olvidé decir que en la República de Gilead —así se llama el mundo in/feliz en el que vive nuestra narradora— no hay casi nacimientos: la infertilidad es la norma y Offred es una de las pocas mujeres fértiles, por lo que se la obliga a tener relaciones con el hombre al que ha sido asignada y eventualmente a parir el fruto de esas repetidas violaciones. No hay que sorprenderse. Hace bien poco aquí mismo se puso en relación la presunta obligatoriedad de parir de las mujeres con la baja tasa de natalidad, al tiempo que en varios países donde el aborto es legal y permitido, grupos opositores han aprovechado la pandemia para negar la interrupción del embarazo a mujeres que así lo requerían, volviendo una vez más la distopía realidad.
Por una no tan curiosa coincidencia, el laboratorio que detenta la patente de un posible fármaco para tratar el coronavirus, el remdesivir, y que tiene “un cuestionable historial de prácticas corporativas” (que incluyen cobrar 800 veces más que el costo de producción un tratamiento contra la Hepatitis), se llama Gilead Sciences. Sabemos por el final de la novela de Atwood que el régimen de Gilead ha terminado. Tan muerto está que ahora lo estudian los historiadores en un encuentro académico; así como será en unas décadas objeto de estudio el régimen instaurado por la pandemia. Cuando acaba la novela, sin embargo, no sabemos qué suerte corre Offred, aunque sí sabemos que sale, obligada por las circunstancias, de ese cuarto que era su cárcel. No es que Virginia estuviera equivocada: los cuartos propios representan el tiempo propio y permiten la creación lejos de las presiones de la vida social y material. Si habilitan la emancipación, lo hacen uno a uno, una a una. Offred no es una revolucionaria, es una mujer como mil otras, que por los efectos de una crisis histórica y política inaudita experimenta en carne propia una inferioridad que antes era pura metáfora. Es en sus salidas a la calle, controladas y vigiladas, que se une a la resistencia. Una resistencia que no sabemos si triunfa o está destinada a fracasar. Cuando se le pregunta a Margaret Atwood si esta es una novela feminista, ella dice que no, que es un estudio sobre el poder.
—
Oír con los ojos
T04P10
Emisión: 16.05.2020
***
Enlaces externos
Oír con los ojos, cuenta en Instagram
Oír con los ojos, cuenta en Twitter