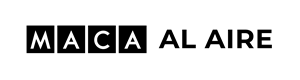Por José Rilla ///
El voto en el exterior está vedado por la Constitución de la República. No hay en esto interpretación posible ni atajos legales para modificar las cosas. Si los uruguayos queremos un cambio en el estatuto de la ciudadanía y en el alcance del electorado podemos hacerlo, pero para ello es necesario, imprescindible, modificar nuestra Constitución de acuerdo a lo que esta dice acerca de cómo cambiarla. Todo lo demás es humo negro, mala combustión. Es lo único que no deberíamos discutir.
La ciudadanía está definida por la habitación del territorio desde el comienzo de la república uruguaya, luego de debates arduos entre los constituyentes de 1830 y en un momento en el que, a pesar de las guerras despiadadas, fuimos siendo un país de inmigrantes que miraba abierto hacia el futuro. Ciudadano había que hacerse: vivir aquí, mandar a los hijos a la escuela, conseguir un trabajo, pagar impuestos, pertenecer a una sociedad de socorro mutuo, adherir a algún partido político… Tales eran los caminos más disponibles para hacerse uruguayo y ser, en consecuencia, corresponsable de la formación del gobierno. Ser uruguayo no era entonces una tarea banal porque estaba asociada una pertenencia, a unas prácticas, a unas reglas, a una querencia. Una y otra vez elegimos definir esa identidad, entre otros rasgos, por el derecho a votar y ser votado. Recién en el primer tercio siglo XX nos sacamos de encima las restricciones socioculturales al voto.
Por muchos motivos hemos permanecido juntos bajo el criterio de que el sufragio está vinculado necesariamente al territorio y al avecinamiento. Dicho más claramente: la ciudadanía y su correlato en el sufragio solo se activa cuando estamos en el país.
Con algo de exageración metafórica, hay quienes denominan al variado conjunto de emigrados uruguayos como la diáspora, lo que da al fenómeno un carácter que si no puede ser étnico, es, en cambio, definitivamente político. Como tal, a partir de voceros entusiastas en el país y en el exterior, reclama el voto que la Constitución no permite a menos que la cambiemos.
Discutamos de nuevo y con paciencia. ¿Qué otra cosa que discutir podemos hacer si queremos cambiar algo tan importante? A la luz de todo lo dicho en estas semanas hay buenas razones en ambas perspectivas o puntos de vista; también hay torpeza y a veces pereza. Está el pensamiento de rebaño que huye de explicaciones complejas (“somos una isla, somos los únicos que no hacemos esto en el mundo…”); está la loca idea de creer que todos quienes viven afuera del país son padres o hijos de la llamada Era Progresista, lo que asegura un botín electoral que nadie sensato puede asegurar. Y está también, faltaba más, esa gota pertinaz de resentimiento por el éxito ajeno, la factura que todo uruguayo le extiende al que se fue y que cobra tan cara la ausencia. (era así en la dictadura, lo vimos en la transición y aparece otra vez ahora)
Agrego dos preguntas incómodas, para complicar: una ¿no será momento de repensar la ciudadanía en unos tiempos de globalización para los que la geografía, la circulación, la pertenencia a la nación han cambiado de un modo tan radical? Dos: ¿no estaremos provocando una distorsión fraudulenta, descomunal, al sumar sin más a 350 mil personas al padrón electoral habitual, más el 15%? Ninguna asociación, ni un club de barrio resiste bien ese crecimiento explosivo de sus miembros.
Malas noticias para los ansiosos: hay que discutir, comparar, acercar razones que todos podamos comprender, cuidar un legado aun cuando decidamos transformarlo. No es momento del Si o el No, y menos el de mayorías de circunstancia.
El sabio Moses Finley sabía comparar la vieja democracia clásica con las nuevas democracias de la segunda posguerra. Y decía que el sufragio era un tesoro de la política. En Uruguay esto se vivió así, como un tesoro que costó vidas, argumentos, y un altísimo nivel de reconocimiento mundial.
***
Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 17.08.2018
Sobre el autor
José Rilla es profesor de Historia egresado del IPA, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires. Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y Decano de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAEH. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ANII.