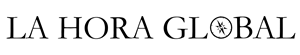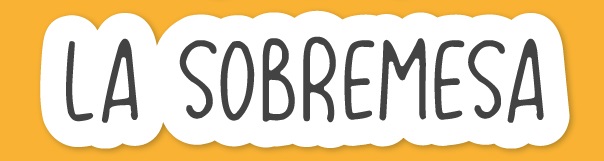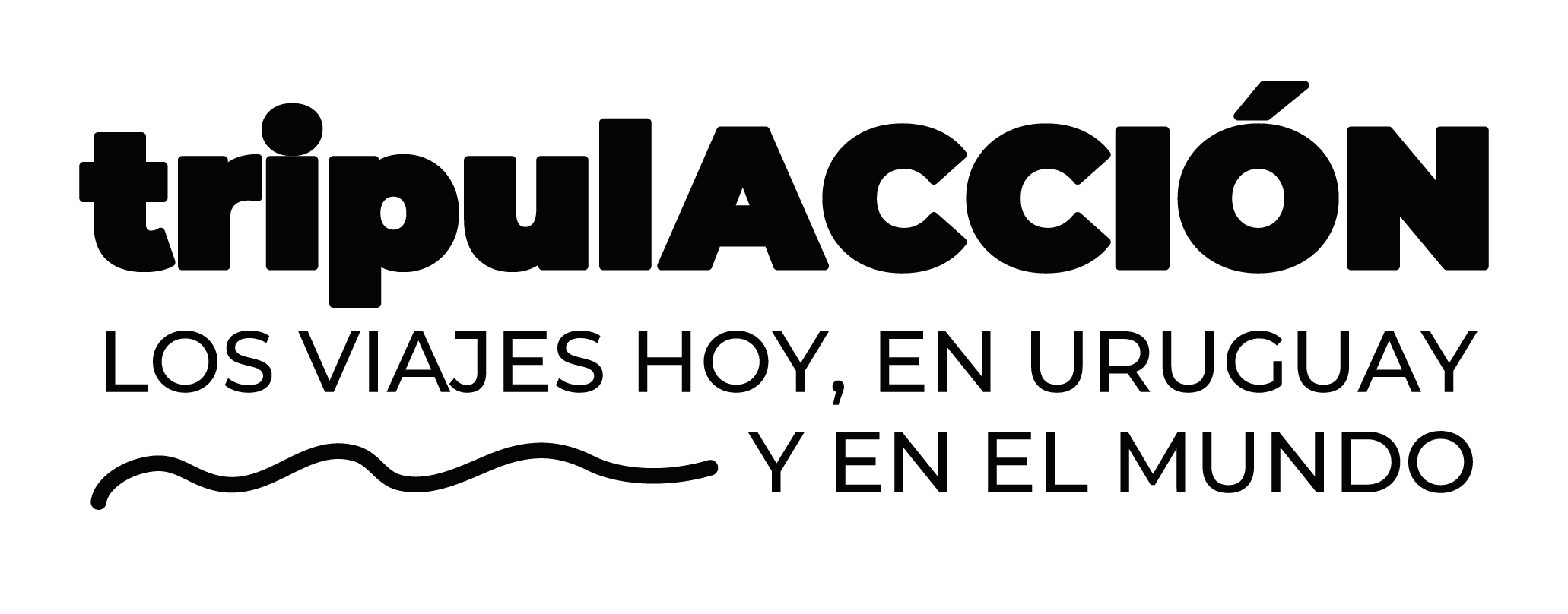Audio y video de la entrevista en este link
***
Entrevista con economista Pablo Rosselli, socio de Exante.
EN PERSPECTIVA
Jueves 13.06.2024
EMILIANO COTELO (EC) —A mediados de mayo, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) denegó las solicitudes de concentración que habían presentado el año pasado las empresas Bimbo y Minerva para comprar, respectivamente, la empresa Pagnifique y tres plantas frigoríficas pertenecientes al grupo Marfrig.
Ambas operaciones habían llamado la atención del sistema político y buena parte de la población. En particular, hubo varias voces que marcaron su preocupación por el escenario que podía plantearse en la industria frigorífica.
Aquí, En Perspectiva, abordamos las dos noticias con varios enfoques. Pero no fue suficiente, quedaron planteadas varias dudas y preguntas. Por eso hoy volvemos sobre el tema, en un análisis especial para el cual recibimos al economista Pablo Rosselli, socio en EXANTE.
Empecemos estos apuntes recorriendo las claves del marco que regula la competencia en nuestro país y las atribuciones que tiene la CPDC, que están contenidas en la ley 18.159 de 2007 y en modificaciones posteriores.
PABLO ROSSELLI (PR) —Lo primero que tenemos que saber para entender este marco legal es que el objeto de la ley es proteger el bienestar del consumidor a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados. Eso dice el artículo 1, más o menos literal. El objeto es el bienestar del consumidor; la competencia y la búsqueda de eficiencia son esencialmente medios para lograr ese beneficio.
Después, la autoridad de aplicación de la ley, quien vigila que se cumpla lo que dispone, es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Con ese objeto, la ley establece un conjunto de principios generales que ordenan conceptualmente el marco regulatorio de defensa de la competencia.
EC —Vamos a recorrer esos principios.
PR —Lo primero que dice la ley es que todos los mercados están regidos por la libre competencia, salvo aquellos en que alguna ley, por razones de interés general, haya establecido otra cosa. Por ejemplo, tenemos una ley que establece el monopolio de Ancap; podemos discutirlo, pero hay una ley que lo estableció. El Poder Ejecutivo no puede restringir la competencia por decreto si la competencia no
está restringida por una ley. Todos los mercados están comprendidos por eso.
Lo segundo que dice la ley es que se prohíbe el abuso de posición dominante. Ese es un tema importante: no está prohibida la posición dominante, que una empresa sea muy grande en un mercado no está prohibido. Lo que se prohíbe, cuando una empresa es muy grande, es que abuse de esa situación de dominio en un mercado.
EC —Esta otra precisión también es muy importante. Teniendo en cuenta las discusiones y los enfoques que tuvimos en el programa, puede aparecer esa confusión. El problema no es la posición dominante, es el abuso de la posición dominante.
PR —La posición dominante no está prohibida y está bien que no lo esté, porque las empresas pueden construir una posición dominante si ofrecen productos y servicios mejores que los de sus competidores. Esto tiene que ser así, es parte del derecho a la libre empresa, y además porque las economías de mercado se organizan sobre la premisa de que la competencia alienta a las empresas a ser mejores. Por lo tanto, para ganar participación de mercado mediante la competencia no hace falta tener ninguna autorización de la CPDC, es parte del libre juego de la oferta y la demanda, de la competencia.
Probablemente algunos oyentes piensen que esto de que la competencia es buena y genera bienestar para el consumidor no siempre es así. Es verdad, los economistas sabemos que hay algunos mercados –pocos– donde la competencia no necesariamente genera los mejores resultados y hay algunos mercados donde la competencia no puede ser intensa por un conjunto de factores que lo impiden de un modo inexorable. En esos casos, tenemos que apuntar a la regulación, pero el principio general es que las empresas compiten y pueden ganar posición dominante a través de la competencia.
Las empresas también pueden comprar otras empresas que sean competidoras, proveedoras, distribuidoras, que produzcan productos complementarios o productos o servicios completamente desconectados de los que ofrecen. Y esas operaciones pueden mejorar las posiciones en el mercado para esa empresa que está creciendo comprando otras empresas. Ahí lo que tenemos es que en ciertas condiciones, para comprar empresas hay que pedir autorización a la Comisión.
EC —Ese es otro paso que hay que subrayar: para determinadas compras de empresas se necesita autorización.
PR —Claro. La ley dice que todas las concentraciones económicas deben ser autorizadas por la Comisión, salvo cuando se cumplen ciertas condiciones que exceptúan a los actores de ese negocio de tener que pedir permiso. Típicamente si la facturación de las empresas involucradas es muy baja no tiene que pedir
autorización, y hay otros casos que ahora no vienen a cuento. También es importante saber que la ley establece la concentración económica de un modo muy amplio. Cuando hablamos de control de concentraciones no hablamos solamente de operaciones en que una empresa compra las acciones de otra. Es muy amplia la definición de qué cosa constituye una concentración económica.
EC —Es muy amplia la definición de concentración económica…
PR —Claro, no es solo si compro las acciones. Obviamente, si una empresa compra las acciones de otra, supera los umbrales de facturación y demás, tiene que ir. Pero puede haber otros acuerdos contractuales que también configuren una concentración económica. La lógica de eso es que las empresas no establezcan contratos complejos que repliquen las consecuencias de una concentración económica con un nombre distinto de una compraventa. La ley es sumamente amplia en es , la mayoría de las veces vamos a ver solicitudes de concentraciones propias de una compraventa.
EC —Pero la concentración no solo se da por la vía de la compraventa de acciones.
PR —Por ejemplo, una empresa podría venderle la fábrica a otra, el equipamiento para distribuir, informar a los clientes, transferirle los trabajadores y no venderle las acciones. Evidentemente eso es una enajenación del negocio y también está contenido.
En resumen: el marco legal no prohíbe la posición dominante, y está bien que no lo prohíba, lo que prohíbe es el abuso de posición dominante. Conquistar cuotas de mercado y volverse grande no está prohibido, pero no debería ser resultado de prácticas anticompetitivas.
EC —¿Qué conductas se consideran prácticas anticompetitivas?
PR —Hay un conjunto de conductas que se consideran prácticas anticompetitivas y que la Comisión puede sancionar. La ley prohíbe el abuso de posición dominante, ese ya es un concepto en sí mismo, pero también prohíbe todas las prácticas, conductas o recomendaciones, ya sean individuales o acordadas entre partes, que tengan por efecto –es decir por consecuencia– o por objeto –la intención– de restringir, limitar, distorsionar, impedir la competencia en un mercado. Al momento de aplicar la ley, de evaluar si una empresa está abusando de una posición dominante en un mercado, hay que mirar lo que está haciendo, pero también hay que entender, si tiene esa posición dominante, en qué mercado lo está haciendo, definir el mercado.
EC —Hay que ponerse de acuerdo en cuál es el mercado a observar.
PR —Claro. Cuando uno dice “esta empresa tiene una posición de dominio y además está abusando de ella”, la primera pregunta es de qué mercado estamos hablando, qué tan grande es ese mercado para ver si efectivamente tiene posición de dominio. Definir ese mercado relevante es un aspecto clave. También lo es para la autorización de las concentraciones económicas.
Cómo se define un mercado relevante es un tema excesivamente técnico, en términos simples es el conjunto de productos o servicios que son suficientemente sustitutos entre sí. Es decir que si para el consumidor o para el cliente dos productos son bastante parecidos están dentro del mercado relevante.
Económicamente que son bastante parecidos quiere decir que si el proveedor de un producto sube un poco el precio el consumidor o el cliente puede cambiar y se va a cambiar a otro producto. Conceptualmente es sencillo, en la práctica hay desde cosas obvias a cosas bastante más grises.
EC —¿Ejemplos?
PR —El mercado de las bebidas. La Coca-Cola es competitiva con la Pepsi, evidentemente. Y los refrescos saborizados que no son ni Coca, ni Pepsi, ni Nix, ¿están dentro del mismo mercado? Muy probablemente sí. ¿Y el agua mineral? ¿Hasta dónde vamos? ¿Y los jugos? Entonces cuando uno va a la realidad, definir ese mercado relevante, que parece fácil, es un tema técnicamente bastante complejo.
EC —¿Otro ejemplo?
PR —Los productos panificados. ¿Los panes son sustitutos de las galletas, de los bizcochos?, ¿hasta dónde vamos en esos mercados? ¿De las galletas frescas, de las galletas envasadas? No es tan trivial definir hasta dónde llega un mercado.
EC —No es tan trivial definir cuál es el mercado que hay que observar, cuál es el mercado en el que hay que ver si se produce un abuso de posición dominante.
PR —Exacto. O si después va a haber una concentración económica que ponga en riesgo la competencia. Cuanto más grande definamos un mercado relevante, cuantas más cosas digamos que son suficientemente sustitutas para los clientes o consumidores, menor es la posición dominante de cualquier involucrado. Entonces en cualquier discusión de este tipo quienes tienen posición dominante van a tratar de alegar que su mercado relevante es más grande y quienes quieren acusar al que se comportó mal van a decir que el mercado es más chico y que son más dominantes. Es un tema complejo de discusión siempre.
EC —Tiene sus dificultades y es muy interesante que las vayamos ordenando y vayamos traduciendo términos. Esto del mercado relevante es fundamental.
PR —Fundamental para cualquier discusión de abuso de posición dominante. Pero hay otras prácticas que también están prohibidas sin ninguna calificación o nada que atenúe. Por ejemplo los competidores en un mercado no pueden acordar precios de venta, no pueden acordar precios de compra de la materia prima o de algún servicio o producto relevante, no pueden acordar presentarse o no a licitaciones, no pueden coordinar eso. No pueden repartirse el mercado, por ejemplo, en áreas geográficas. No pueden acordar las cantidades que va a producir cada uno de ellos, que es una forma de restringir la oferta y hacer subir los precios. Ese tipo de cosas entre competidores están prohibidas per se.
EC —Paso en limpio. Por un lado, está prohibido el abuso de función dominante, y por otro están prohibidas una serie de prácticas anticompetitivas que son las que acabás de enumerar.
PR —Exactamente. Entre competidores esas prácticas están prohibidas, en la jerga se llama per se. Si se descubre que hay un acuerdo de precios entre competidores eso amerita una sanción.
EC —¿Algún ejemplo?
PR —Lo que está prohibido es que las empresas acuerden precios competidores, decir “subamos los precios”; si después eso ocurre o no es más difícil saberlo. Pero si la Comisión logra identificarlo, si alguien lo denuncia y aparecen las pruebas, no hay un contexto de “no, lo que pasa es que…”. Está prohibido.
Hay otras cosas que están prohibidas en que el análisis se rige por lo que en la jerga se llama la “regla de la razón”. Cuando tenemos posiciones de dominio en un mercado está prohibida cualquier práctica que tenga por objeto o por efecto –la intención o el resultado– de restringir la competencia. Hay ejemplos de cosas que están bajo la lupa, no están estrictamente prohibidas.
EC —Para ordenar, hay algunas prácticas que a texto expreso están prohibidas…
PR —Y no hay cómo defenderse, si uno lo hizo, incumplió, no tiene cómo defenderse.
EC —Son las que mencionaste.
PR —Acuerdos entre competidores.
EC —Distintas formas de acuerdos entre competidores, que están listadas y están prohibidas. Pero después hay una zona un poco más gris…
PR —Cuando no necesariamente se trata de acuerdos entre competidores hay un conjunto de prácticas que están bajo la lupa. Los acuerdos de exclusividad no están prohibidos, pero según lo que esté ocurriendo, pueden constituirse en una práctica anticompetitiva. La aplicación a terceros de condiciones desiguales que dejen a esos terceros en una posición competitiva peor está prohibida si se configuran un conjunto de cosas. Imaginemos una empresa que tiene un producto o un servicio muy importante para la industria en la que operan sus clientes. Si esa empresa que tiene una posición de dominio establece arbitrariamente que para un competidor esas condiciones son peores que para el resto, ese competidor tiene derecho a decir “estoy siendo perjudicado por esto”.
Otra cosa que está prohibida es condicionar la celebración de contratos al cumplimiento de otras condiciones naturalmente ajenas al objeto del contrato. Imaginemos un laboratorio que tiene el monopolio de un medicamento porque tiene la patente –derecho de propiedad intelectual, completamente legítimo–, pero que compite con otros productos en un mercado donde hay muchos competidores; no podría condicionar la venta de su producto monopólico a que se le compren en condiciones ventajosas otro tipo de productos. Este tipo de prácticas están prohibidas, pero cuando alguien dice “acá hay una práctica anticompetitiva de esta naturaleza”, amerita análisis, porque puede haber, por ejemplo, acuerdos de exclusividad razonablemente justificados, como un acuerdo de exclusividad entre un productor y un distribuidor porque el distribuidor ha hecho inversiones, porque promueve la marca; lo que está mal es abusar de la posición de dominio mediante ese tipo de prácticas, pero cada una de esas prácticas debe ser analizada en el contexto concreto.
EC —Debe ser analizada bajo la regla de la razón.
PR —Claro. Bajo la regla de la razón. En el otro caso, dos competidores se pusieron de acuerdo para poner un precio, no hay mucho que analizar, está prohibido.
***
EC —¿Cómo se define una posición dominante en un mercado?
PR —Tenemos una definición conceptual. Las participaciones de mercado son un ingrediente pero no son definitorias.
EC —¿Por qué?
PR —La definición de mercado relevante es un asunto eminentemente técnico, lo mismo que la posición de dominio. La ley establece que una empresa tiene posición dominante en un merado cuando puede afectar sustancialmente las variables relevantes de ese mercado (precios, cantidades producidas), con prescindencia de las conductas de sus consumidores, compradores o proveedores. Una empresa puede modificar precios, cantidades, con prescindencia de las conductas de sus competidores. Imaginemos una empresa que sube su precio, los demás competidores no suben y pierde mucho mercado. Esa empresa no tiene poder dominante. Pero una empresa que puede subir sus precios sin perder producción o perdiendo poco configura en algún momento una posición de dominio. Está en una posición de dominio alguien que puede hacer mucho con relativa prescindencia –la ley dice con prescindencia– de lo que respondan consumidores o competidores.
Lógicamente para tener posición de dominio uno tiene que ser grande en un mercado, pero ser grande en un mercado no es suficiente para tener posición de dominio, porque yo puedo producir un bien en el mercado uruguayo, soy grande, pero hay importaciones, puede haber más importaciones, y si yo subo mucho los precios puede ocurrir que alguien entre rápidamente con más oferta y venda más. Entonces la existencia o no de barreras de entrada, por ejemplo, es un elemento muy importante para configurar si existe una posición de dominio.
EC —De todos modos, la posición dominante no está prohibida.
PR —No está prohibida.
EC —Lo que está prohibido es abusar de esa posición dominante.
PR —Para tener posición dominante uno requiere ser grande en ese mercado, pero ser grande no implica tener posición dominante. Si hay barreras bajas de entrada, si hay competencia de importados, eso probablemente conduzca a que no tengo posición dominante.
***
EC —¿Cuáles son las atribuciones de la Comisión para hacer cumplir la normativa que venías reseñando?
PR —La Comisión tiene atribuciones amplias. Además del control de concentraciones, cuando observa o le llega información con elementos para pensar que hay incumplimiento de la ley, puede actuar de oficio, no tiene que esperar que haya denuncias. También actúa cuando recibe denuncias de alguna parte. Puede implementar medidas cautelares, puede obligar a algún actor a desistir de lo que está haciendo mientras se analiza el caso. Y tiene capacidad de sancionar, sanciones que van desde el apercibimiento hasta una multa del 10 % de la facturación anual de la empresa. El 10 % de la facturación de una empresa es un monto significativo, en general son pocas las empresas que ganan más del 10 % de lo que venden. Es una multa significativa. También puede multar hasta tres veces el monto del daño hecho a un competidor. Entonces tiene capacidades amplias; otra cosa es cómo las puede desplegar. Pero legalmente tiene amplias capacidades.
EC —Antes de ir a las dos resoluciones que la Comisión tomó en mayo, en términos generales, ¿qué debe valorar esa Comisión a la hora de decidir si autoriza o no una concentración económica?
PR —La ley prohíbe las concentraciones económicas que tengan por efecto (por consecuencia) o por objeto (la intención) restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia. La Comisión debe evaluar si la concentración económica que está analizando supone riesgos significativos de reducción de la competencia. Subrayo lo de riesgos, porque nunca tenemos certeza de lo que va a ocurrir si se autoriza una concentración; lo que se valora son los riesgos que ella plantea. Para eso debe considerar si hay competencia de productos importados, si hay barreras de entrada importantes o no importantes que le impidan o no a la nueva empresa más grande subir los precios; debe valorar si hay ganancias de eficiencia que se puedan trasladar a los consumidores.
EC —¿Cómo es esto?
PR —Cuando las empresas se fusionan, cuando una compra a otra, parte de lo que ocurre es que mejora la eficiencia. Por eso hay uno que quiere comprar y pagarle al vendedor por quedarse con su empresa. En algunos contextos esa ganancia de eficiencia puede terminar trasladándose al consumidor bajo la forma de precios más bajos o de mejores calidades.
EC —Ahí habría un atenuante, porque tú marcabas al principio que el objeto de toda esta normativa es el bienestar del consumidor.
PR —Exacto. La comisión tiene que valorar si hay ganancia de eficiencia, pero también si esa ganancia se trasladaría al consumidor y si solo ocurriría gracias a la fusión. Una ganancia de eficiencia que podría ocurrir fácilmente igual sin la fusión no debería ser valorada. La extensión de los análisis que se pueden hacer para valorar una concentración es muy muy grande. Cuando uno mira en el mundo –Uruguay tiene una historia más corta–, los expedientes a veces son supervoluminosos, con un montón de informes técnicos. Se evalúa, se pregunta a los consumidores “¿qué haría si le suben tanto o cuanto?”, se estudia la formación de precios. Potencialmente se pueden analizar muchas cosas; de nuevo, esto es eminentemente técnico y no se resuelve en una conversación rápida. Obviamente hay casos que se puede decir que se resuelven fácilmente por sí o por no, pero la mayoría pueden ser bastante complejos.
EC —Pasemos a las decisiones que adoptó la Comisión en relación con estas dos operaciones, la impulsada por Bimbo y la del grupo Minerva.
PR —Retomo lo que decía recién: el análisis, la valoración de una concentración económica es un asunto complejo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre los dos casos, pero ambos revisten complejidad, hubo muchos informes. Puede haber opiniones diferentes al momento de valorar estas dos concentraciones. Al margen de que pueda haber opiniones diferentes, las decisiones que tomó la Comisión en estos dos casos ciertamente entran dentro de lo opinable pero no están fuera de lo que a priori se podría considerar un resultado posible del proceso. Cuando aparecieron estas transacciones o tenían que pasar por la Comisión, no era obvio que esta tenía que decir que sí o que no, eran casos que tenía que estudiar. Eso es importante porque en estos casos es inevitable que haya opiniones diferentes, pero estamos dentro de una aprobación. Había razonables argumentos para darla, como también para una no aprobación. No estamos en un lugar donde uno diría “la Comisión tomó una decisión incomprensible”, en absoluto.
EC —Quien mire las resoluciones verá que en sí son larguísimas, ocupan varias páginas.
PR —Detrás de eso hay varios informes de las partes y de la propia Comisión.
EC —Buena parte de las páginas están dedicadas a enumerar todos los estudios, todas las voces que se tuvieron en cuenta.
PR —En el caso de Marfrig y Minerva fueron realmente muchísimos actores.
EC —Veamos los casos. Primero, ¿cuáles son tus comentarios sobre la resolución en el caso Bimbo-Pagnifique?
PR —Como siempre, asunto central, cuál es el mercado relevante en ese caso. Hablábamos de los productos panificados, hasta dónde vamos con los productos panificados. ¿Un pan de molde como el que ofrece la empresa Bimbo tiene el mismo mercado que un pan flauta como el que ofrece Pagnifique? ¿Y tiene el mismo mercado que un pan flauta de una panadería artesanal? La Comisión definió que el mercado de pan tiene suficientemente sustitutos entre sí, pero estableció como mercado relevante el mercado mayorista de productos panificados.
EC —No el mercado al público.
PR —No el mercado al público, acá el mercado relevante es un mercado mayorista donde Bimbo y Pagnifique venden sus productos a retailers, a empresas que le venden al consumidor final.
EC —Por ejemplo, supermercados, almacenes, kioscos, etcétera.
PR —Después podemos volver al concepto de mercado mayorista, que también aparece en Minerva-Marfrig. Esa definición en los hechos excluye las panaderías artesanales, que ofrecen un producto –según la propia Comisión– sustituto de los productos que ofrecen Pagnifique y Bimbo, pero como se quedó con el mercado mayorista, excluyó a la panadería que vende directamente al público. Eso tiene como consecuencia que Bimbo y Pagnifique son más grandes en el mercado relevante. Si definiéramos el mercado relevante como todos los productos panificados que compramos los consumidores, desde el plan flauta, el pan porteño, hasta un pan de molde envasado, la participación de mercado de Bimbo y
Pagnifique sería sustancialmente menor.
La distinción entre mercado mayorista y mercado minorista en nuestra opinión tiene fragilidades. Para empezar, la decisión de la Comisión tiene conexión con jurisprudencia a nivel internacional –a nivel internacional uno encuentra bastante separación entre la producción de pan artesanal y la producción de pan industrial–, pero a nuestro juicio es opinable. El mercado mayorista de productos panificados está pegadito al mercado minorista de productos panificados. Hay configuraciones en la industria en que no es tan obvio si son mayoristas o minoristas; hay supermercados que fabrican su propio pan y lo venden al público y hay otros que lo compran. Entonces hay conexión con la jurisprudencia internacional para ese tipo de definiciones, pero también es relativamente opinable.
Además de esta discusión de si está bien o mal definir el mercado a nivel mayorista, las empresas Bimbo y Pagnifique, según leí en la prensa, cuestionan la medición de mercado mayorista que tomó la Comisión. Hay una discusión de por qué se tomó mercado mayorista y no todo el mercado minorista. La segunda discusión es que aparentemente el mercado mayorista es más grande de lo que calculó la comisión y por lo tanto esas empresas –dicen ellas– no son tan grandes. Hay dos lugares de discusión, mercado mayorista versus mercado minorista y tamaño del propio mercado mayorista.
EC —Pasemos al caso Minerva-Marfrig. Recordemos: Minerva, que ya tiene frigoríficos en Uruguay, aspiraba a comprar algunos de los frigoríficos que tiene en Uruguay el grupo Marfrig.
PR —En el contexto de una transacción internacional. Eso también es interesante, es muy común que haya operaciones que cruzan fronteras. En esos casos, para que la operación pueda ocurrir se requiere que las autoridades de defensa de la competencia de cada país evalúen las transacciones. No importa que sea una transacción más grande en el mundo, está bien que en Uruguay se analice el impacto que tiene en Uruguay esa transacción.
La Comisión analizó varias cosas. Consideró el mercado de venta de carne al público, en el cual actúan las empresas porque venden carne al público, pero un punto fundamental en la decisión de la Comisión es que evaluó que la concentración de frigoríficos generaría una posición dominante en el mercado de ganado en pie para faena.
EC —Hay dos mercados en la actividad de estas empresas.
PR —Analizó el mercado de carne al público, pero cuando uno mira la resolución, parecería que lo más importante por lejos fue que la Comisión entendió que la concentración generaba una posición de dominio de Minerva en el mercado de ganado en pie para faena. En Bimbo-Pagnifique hablamos de mercado mayorista y acá hay algo parecido. No parece muy discutible que la concentración de Minerva Marfrig generaba una posición de dominio en el mercado para faena, pero la exportación de ganado en pie en general está restringida para algunas categorías, está mucho más pensada para ganados que no están prontos para faena; no es muy eficiente exportar mucho ganado en pie porque se pierden quilos en el proceso.
Pero no es evidente en absoluto que esa posición de dominio de Minerva en el mercado de ganado en pie para faena pudiera constituirse en un riesgo para los consumidores. Recordemos que el objeto de la ley es la protección del consumidor a través de la competencia, la eficiencia económica y la libertad de las empresas para competir. Si uno se queda con el objeto de la ley, podría decir que no ve una amenaza evidente al consumidor en esa concentración. Obviamente podría ver amenazas o riesgos significativos para los productores que venden ganado a los frigoríficos, pero el artículo 9, referido al control de concentraciones, esencialmente dice que, en todos los casos sometidos a la solicitud de autorización, se prohíben las concentraciones económicas que tengan por efecto –resultado– u objeto –intención– restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia en el mercado relevante… Y ahí no hace referencia al consumidor.
EC —Hay una norma que no se refiere al consumidor.
PR —Pero el objeto de la ley sí, así que es un tema mucho más para abogados. ¿Es correcta esta interpretación de la norma de que el artículo 9 le deja abierta la puerta a la Comisión para ocuparse de este mercado en el cual no están los consumidores? En el caso de Bimbo-Pagnifique, definición de un mercado mayorista entre empresas, los consumidores están al lado de ese mercado. Pero acá los consumidores están bastante lejos de ese mercado, porque se importa carne, porque el tamaño de Marfrig y Minerva en el mercado de carne vacuna uruguaya no es tan grande como en el de la faena porque son plantas muy exportadoras, hay otras plantas que exportan menos y venden más en el mercado doméstico.
Esta decisión de la Comisión marca la cancha en el sentido de que debería aplicar el mismo tipo de criterio en concentraciones futuras para tener una consistencia. Lo que no podría ocurrir es que a veces defina que los mercados son relevantes cuando hay un riesgo para el consumidor y otras veces para otros. Decir que para aprobar una concentración tiene que mirar mercados relevantes donde los consumidores están lejos es un estándar alto. Uno puede pensar en cadenas agroexportadoras, por ejemplo, donde el consumidor en Uruguay no está –porque en la carne todavía tenemos consumidores–, como la de la soja.
EC —Tú decís que sentó un precedente que ahora habrá que ver cómo queda marcado en el trabajo de la Comisión.
PR —Sentó un precedente exigente para aprobar, porque ya no solo es el consumidor, sino que eventualmente son otros mercados entre empresas.
***
EC —Entre los mensajes que llegan de la audiencia aparece este de Gabriela, que nos manda textos. Dice: “Grandes libros para aprender a propósito de competencia”. Menciona dos de Camilo Martínez Blanco…
PR —Una autoridad en derecho de la competencia.
EC —… Curso de derecho de la competencia uruguayo y Manual básico de derecho de la competencia. Y agrega otro libro, dirigido por Santiago Pereira Campos y Daniel Rueda Kramer, titulado Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo, que reúne escritos de varios autores.
PR —Este es un campo que une al derecho con la economía. Obviamente los economistas sabemos de economía y los abogados de derecho, pero los economistas que se dedican a esto tienen que saber de derecho y los abogados tienen que entender de economía.
***
EC —¿Qué impacto pueden tener sobre la inversión extranjera directa estas resoluciones que tomó en mayo la Comisión de Defensa de la Competencia denegando autorizaciones para concentraciones? Te lo pregunto porque en una de nuestras tertulias surgió la preocupación de si estos fallos no terminaban siendo una señal negativa para la inversión extranjera directa, porque se les dijo no a grupos multinacionales importantes que invierten en el país. En La Mesa se señaló también que estas decisiones, de hecho, limitaban la libertad de empresa.
PR —El control de concentraciones es un asunto habitual en todo el mundo. Minerva y Marfrig también tuvieron que pasar por un proceso de autorización en Brasil. La realidad es que Uruguay llegó tarde al control de concentraciones. La ley de defensa de la competencia es de 2007 y el control de concentraciones recién se estableció en 2019 y entró en vigencia en 2020.
EC —Recién en 2019 se estableció que una compraventa tiene que pasar por la autorización de la Comisión.
PR —Bajo ciertas condiciones. En Estados Unidos la primera normativa de este tipo apareció en 1890 (la famosa Sherman Act), en Europa apareció varias décadas después, pero en la segunda mitad del siglo XX estaba muy generalizada en los países desarrollados y hoy en todo el mundo hay control de concentraciones.
Dicho eso, es verdad que el control de concentraciones limita el derecho a la libre empresa. Limitarle al dueño de una empresa su derecho a vender no solo le limita el derecho a vender, que uno diría que es una limitación de un derecho, sino que esa limitación puede tener como consecuencia menores incentivos para invertir.
¿Para qué voy a invertir en un negocio que después me resultará difícil vender porque solo se lo puedo vender a uno que es grande, que es competidor mío y no lo voy a poder hacer? Es un hecho que el control de concentraciones limita el derecho a la libre empresa, pero conceptualmente intenta hacerlo por razones de interés general, para evitar la conformación de oligopolios, para preservar la competencia y el bienestar del consumidor. En los marcos jurídicos las sociedades siempre limitamos derechos. El asunto es cómo ordenamos la prioridad de los derechos.
Dicho eso, la calidad del proceso de análisis y resolución de cada solicitud de concentración y la de las decisiones son un aspecto clave para que el control de concentraciones no termine desalentando la inversión en el país. Las decisiones tienen que responder a criterios técnicos, no a las presiones políticas del momento; tiene que haber garantías a lo largo del proceso de solicitud y análisis; las partes tienen que tener el derecho, como lo tienen en Uruguay, de apelar las decisiones, y no puede haber influencias indebidas del sector político. Esto lo traigo particularmente a colación sobre el caso Minerva-Marfrig, ahí vimos dirigentes políticos de primer nivel de todos los partidos emitiendo opiniones firmes sobre ese asunto. Eso no está mal en sí mismo, el sector agropecuario es muy importante en la economía nacional, esta transacción era importante, era inevitable que hubiera opiniones políticas sobre el punto. La clave es que la Comisión pueda actuar con independencia técnica y que a lo largo del tiempo sus decisiones resulten consistentes, sólidas y razonablemente predecibles. Esos son todos elementos importantes. Pero en todo el mundo existen los controles de concentración.
EC —Otra observación que surgió en La tertulia, a partir de estas resoluciones de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, fue que en realidad ya existen muchos casos de oligopolios en nuestro país. ¿Qué puede hacer la Comisión al respecto, a propósito de hechos consolidados? ¿Puede la Comisión obligar a una empresa con posición dominante a desinvertir en su negocio?
PR —No, ahí hay una confusión. Cuando hay una solicitud de concentración la Comisión puede hacer tres cosas: aprobarla, rechazarla o aprobarla con condiciones o lo que en la jerga llamamos “remedios”, que son de dos tipos. Pueden ser remedios como compromisos de comportamiento, “autorizo esta operación, pero el comprador tiene que comportarse de tal manera por cierto tiempo, yo voy a estar observando tales cosas”. O remedios que se llaman estructurales: aprobar la transacción pero en cierto tiempo la empresa compradora tiene que venderle un negocio a un tercero, tiene que desinvertir. Creo que ahí surgió esa confusión.
La Comisión puede aprobar una transacción sujeta a que desinvierta, pero no puede obligar a que desinvierta, puede decir “si querés que te la apruebe, tenés que desinvertir en este negocio en tal tiempo”. Pero puede hacerlo cuando hay una solicitud de una concentración, no puede exigirle a una empresa que desinvierta o salga de un negocio si no está pidiendo ninguna concentración, porque su negocio es grande, porque tiene una cuota de mercado grande. Solo puede condicionar una compraventa.
Hasta 2020 las empresas podían comprar otras empresas sin pedir autorización; en Uruguay vimos montones de compañías que se fueron vendiendo, otras que fueron comprando, que fueron ganando posición de mercado comprando otras compañías, no había ningún impedimento legal para hacerlo, la Comisión solo puede actuar en las nuevas compraventas. En definitiva Uruguay llegó tarde al control de concentraciones y es cierto que eso ha dejado mercados más concentrados.
También es cierto que Uruguay tiene un mercado pequeño y en las producciones hay economías de escala. Entonces cuando los mercados son pequeños es eficiente que las empresas sean más grandes y eventualmente tengan más posición de mercado. No tenemos que demonizar las cuotas de mercados porque somos un país pequeño. Y cuando los mercados son pequeños la eficiencia económica se logra con empresas de un tamaño mínimo que implican bastante cuota de mercado. Vuelvo a lo que decía al comienzo, la ley no prohíbe la posición dominante, lo que prohíbe es el abuso de posición dominante. Las empresas exitosas pueden construir posiciones dominantes siempre que no lo hagan (a partir de 2020) comprando otras empresas o mediante prácticas anticompetitivas.
EC —La posición dominante de una empresa en un mercado puede conformarse de otra forma: sin que esa empresa “haga nada”.
PR —Que compita exitosamente.
EC —Sí, o porque otras empresas del sector cierran o se retiran del país.
PR —Cuando eso pasa, la conclusión que tenemos que sacar es que la empresa ganó posición de dominio porque fue mejor que sus competidores, asumiendo que no implementó prácticas anticompetitivas que terminaron desplazando a los competidores. Eso es parte del libre juego de la oferta y la demanda y de la eficiencia económica. Las empresas que hacen las cosas bien van a crecer, las empresas que hacen las cosas mal van a decrecer y las que las hacen muy mal, por la razón que sea, eventualmente terminarán cerrando. Y está bien que la ley no prevea ningún remedio para eso, que no debe impedirse. Otra cosa es qué hacemos con los oligopolios o con las posiciones dominantes que
surgieron del pasado.
EC —Exacto. Tú decís: la posición dominante no está prohibida, pero ¿qué pasa si ocurre que un oligopolio hace abuso de posición dominante?
PR —Si hay abuso de posición dominante hay posibles sanciones.
EC —¿Eso lo puede analizar la Comisión?
PR —Puede analizarlo de oficio o por denuncias de otros. Cobrar caro no es un abuso de posición dominante, vender caro un producto, lo vendo caro porque tengo una posición en el mercado, decido vender y mis clientes deciden comprar. Para esos casos tenemos que pensar eventualmente en modificar regulaciones que les permiten a las empresas cobrar caro. Si tenemos falta de competencia en mercados –la tenemos en muchos mercados–, la Comisión puede mirar que no haya prácticas anticompetitivas. También puede sugerir modificaciones en regulaciones, leyes o decretos que estén llevando a que haya menos competencia. La Comisión tiene capacidad para proponer cambios regulatorios o legislativos, a los cuales tiene que acceder el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, según el caso.
EC —Para terminar, ¿cómo es la situación de la Comisión? El viernes pasado, durante una entrevista acá, En Perspectiva, el contador Pablo Ferreri (Frente Amplio, extitular de la DGI, exsubsecretario de Economía, hoy asesor de Carolina Cosse) señalaba que es necesario dotar a la Comisión de mayores recursos y que debería estar fuera de la órbita del Ministerio de Economía. No es el único sector político que plantea cambios respecto a la Comisión o la legislación, en particular sobre el funcionamiento de la Comisión.
PR —Es un tema sumamente relevante. La Ley de Defensa de la Competencia restringe los derechos de las empresas, los derechos a vender y los derechos a hacer cosas que se consideren anticompetitivas o abuso de posición dominante. Para que esas restricciones no afecten negativamente la inversión es muy
importante que la calidad de esas decisiones sea buena y predecible. Uruguay recién está empezando a recorrer este camino, la ley que creó el marco de defensa a la competencia es relativamente nueva, es del 2007, y mucho más nuevo es el control de concentraciones. Estas son las dos primeras transacciones importantes que son rechazadas; se había rechazado una transacción a un supermercado –creo que en Parque del Plata–, y con el paso del tiempo seguramente va a haber otras, es inevitable.
Sin desmerecer en absoluto el trabajo que ha hecho la Comisión hasta ahora, sin que mis comentarios sean críticos en absoluto de sus resoluciones, en mi opinión parece razonable pensar que la Comisión debe contar con más recursos materiales y humanos. Para que la vigilancia de la competencia en los mercados que debe hacer la Comisión no genere incertidumbres con efectos negativos en la inversión,
tiene que tener recursos muy sólidos, tiene que tener capacidad para analizar las solicitudes de concentración, para atender denuncias, para actuar de oficio. Porque si la Comisión no actúa de oficio, si los actores no perciben un riesgo de ser sancionados, va a haber muchas prácticas anticompetitivas. Tiene que tener la capacidad de analizar en profundidad mercados donde haya indicios de insuficiencia de competencia.
Desde un punto de vista institucional es muy razonable pensar que la Comisión tiene que tener más independencia técnica y política que la que tiene hoy, porque hoy reporta al ministro de Economía. Imaginemos, la Comisión puede sugerir cambios en decretos del Poder Ejecutivo, puede sugerir cambios legislativos, podría ir al Parlamento y decir que hay leyes que deberían ser modificadas, pero para eso
necesita independencia política. Hay cosas que no deberíamos hacer, tener un marco de defensa de la competencia con una comisión sancionatoria y retacearle recursos no es una buena combinación. Empoderar a la Comisión y darle más independencia política está bien si a su vez también le damos más recursos. Donde surgió la comisión está bien, surgió chica, surgió experimentalmente, vigilada por el Ministerio de Economía. Tenemos que darle más independencia, pero tenemos que darle más recursos.
***
Transcripción: María Lila Ltaif